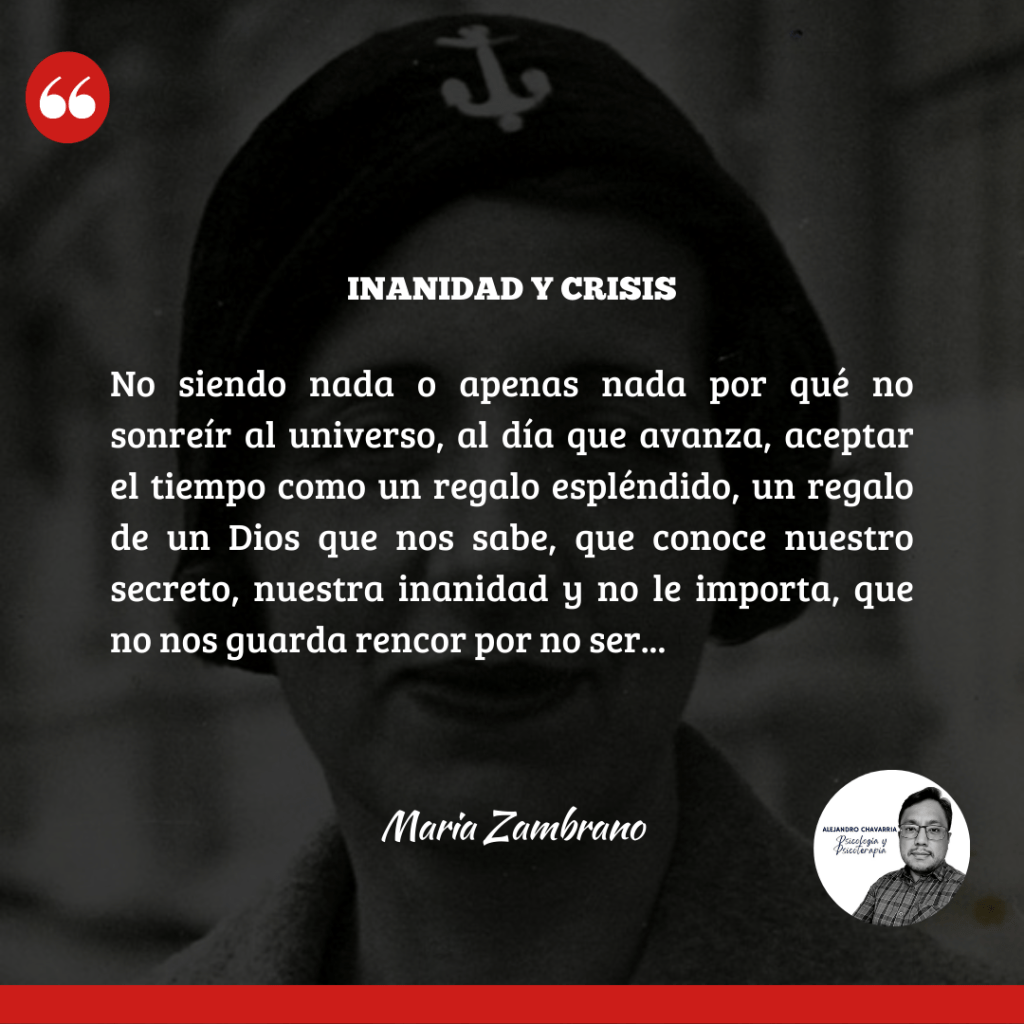«Hay que luchar todos los días, como Sísifo. Esto es lo que no comprendo. Que la vida contiene días, muchos días, y nada se conquista definitivamente. Por todo hay que luchar siempre. Hasta por lo que ya tenemos y creemos seguro. No hay treguas. No hay la paz.»
Alejandra Pizarnik, Diarios
Hay en el corazón del ser humano un anhelo de resolución, una esperanza silenciosa de que el dolor sea una estación pasajera y que, tras el esfuerzo del descubrimiento, sobrevenga la paz. Esa apetencia también se infiltra en el ámbito psicoterapéutico: los pacientes a menudo llegan con la expectativa de que la palabra los libere, de que el análisis disuelva la angustia o restituya la armonía perdida. Sin embargo, la psicoterapia no es un rito de purificación ni una vía de redención; es, más bien, el retorno del sujeto a su propia naturaleza, la confrontación con aquello que ya es. No existe salida del laberinto interior, lo que atormenta al individuo no viene de afuera; emana de la textura misma del alma.
Considerar el sufrimiento como un error corregible es olvidar que el espíritu no avanza en línea recta. Su movimiento es errático y circular, se repliega, se repite, se muerde a sí mismo, como la serpiente ouróboros que se devora para sostener su propio ser. La repetición no es un fracaso del proceso terapéutico. Es la manifestación esencial de la psique en su devenir. El ser humano es llamado a reencontrarse una y otra vez con su sombra, con los gestos que creía superados, con las heridas que suponía cicatrizadas. Lo que retorna no es un accidente del destino, es el eco de lo imperecedero en cada existencia, la vida que no puede dejar de ser reiterativa.
La aspiración al progreso pertenece al pensamiento indiferenciado de la colectividad moderna, a esa fe muda en el ascenso que convierte toda experiencia en tránsito y toda herida en promesa de superación. La modernidad es la primera época que ha creído en el destino siempre ascendente, en una línea que conduce del dolor hacia la luz, como si la existencia tuviera un sentido que se conquista. Las culturas antiguas recordaban otro orden del tiempo: la circularidad. Sabían que la vida desciende girando en torno de sí; que todo nacimiento es un retorno y toda muerte, iteración. La vida anímica aún recuerda esa lógica arcaica y busca, en el mismo ciclo, la morada que le corresponde.
Aprisionado por el paradigma del progreso, el paciente imagina que su sufrimiento proviene del exterior y que es infligido por aquello que le es ajeno, por eso su primera opción al abordar sus dificultades es buscar afuera, en los otros, para intentar conocer al perpetrador de su daño y exigir la debida reparación. Cuando ese ejercicio proyectivo es infructuoso, entonces invierte la operación y se convierte a sí mismo en un otro sobre el cual descargar el reproche de su aflicción, se enajena de sí mismo y vierte su ponzoña en la imagen despreciable de sí. No sabe que aquello que lo lastima es lo mismo que lo constituye y que nadie puede liberarse de la estructura psíquica que le corresponde. La herida y el desgarro son la habitación más íntima del ser.
La psicoterapia es la unidad dialéctica del recuerdo y del olvido, de la formación y la transformación. El espíritu, al enfrentarse a la iteración, revela su fidelidad a la dinámica de la vida que se crea y se destruye incesantemente (“Formación, transformación, eterna recreación de la mente eterna”). Lo reprimido no desaparece, muda de rostro, de lengua, de escenario, pero persiste en el presente como el terreno donde las ideas germinan. El movimiento circular es la insistencia del alma que pide ser escuchada en sus contradicciones: una voz que se niega a clausurarse en la ficción unilateral de un desarrollo solo ascendente.
El sufrimiento, como ya se ha dicho, es una de las expresiones más hondas del ser, aquello que lo afirma en la realidad. Es el signo visible de la dialéctica interna de la psique. El dolor no instruye ni redime, tampoco mejora al individuo, simplemente existe como testimonio del proceso por el cual la vida se contempla a sí misma. Lo aciago acompaña como una sombra imposible de abandonar, pues aquello que es llamado “yo” no es más que su proyección o su huella. Ninguna terapia puede abolir la oscuridad de la interioridad sin destruir su profundidad. Donde hay vida, hay conflicto; porque la consciencia es desgarramiento. Aspirar a una identidad sin fracturas equivale a desear la extinción de la interioridad.
Wolfgang Giegerich concibe la neurosis como el aferramiento de la vida lógica a una forma ya superada de su propia historia: una detención en el movimiento del pensamiento que se repliega sobre sí hasta quedar cautivo de su círculo. Pero la salida no está fuera de ese encierro. Jung comprendía que la psique se libera hundiéndose en el mismo dolor del que intenta huir, permitiendo que la experiencia la atraviese hasta reconocerse en su propia sustancia. El proceso responde al principio de similia similibus curantur: solo lo semejante cura lo semejante. En lugar de romper la circularidad, hay que contemplar su ritmo hasta que el alma, en lugar de girar a ciegas, perciba su propio movimiento. En esa mirada sin escape se encuentra, paradójicamente, la única posibilidad de transformación.
La figura del terapeuta no representa una guía hacia una versión mejorada del sujeto, más bien es una presencia que acompaña hacia el reconocimiento de lo que ya es. La psicoterapia se abstiene de desear la curación, porque es el lento aprendizaje de no huir de la propia condición. Se trata de soportar la tarea que el propio ser ha deparado para cada quien; por eso, en terapia, el síntoma es escuchado como el valioso signo de la vida misma desplegándose. Tampoco se vence la angustia, más bien se le reconoce como la aparición de una falta insalvable ante la que es debido resignarse y reconocerla. La psique no busca ser curada: exige ser atendida.
Como Sísifo, el individuo deberá empujar su piedra día tras día. Ese esfuerzo incesante sostiene la continuidad del ser, en la senda de fracasos que no se deben abolir. La tarea nunca concluye y no existe una cima definitiva. El mito enseña que la eternidad se funda en la circularidad perenne, en un avance siempre descendente. Cada ascenso y cada descenso son el modo en que el alma llega a casa a sí misma. El paciente puede sentirse frustrado ante esta vía errática, pero su cansancio es la prueba de su existencia ouróborica.
El ejercicio psicoterapéutico no debería nutrirse de falsas esperanzas ni depositar sobre las espaldas humanas la carga ingente de la superación. Quien busca ayuda lo hace cuando el peso de la ilusión se vuelve insoportable, cuando la inflación del ego alcanza el límite de lo posible. Tal deuda interior se agrava con la expectativa: es necesario un descenso, una reconciliación con la gravedad de lo real. La conciencia, para restablecer su equilibrio, necesita recuperar el movimiento circular que la constituye y entregarse al abrazo de lo eterno que le da forma, no para dirigirse más allá de sí misma, sino hacia la interioridad de su propia encarnación.
Nietzsche comprendió que el verdadero espanto del eterno retorno no radica en la recursividad de la vida, sino en su aceptación sin posibilidad de cambio. “¿Y si tu vida tuviera que repetirse eternamente, igual en cada detalle?”, pregunta su demonio. Aceptar esa posibilidad sin desesperar sería (según él) el signo de una afirmación total de la existencia. La vida no es benévola y no puede ser otra cosa más que su propio devenir. Amar el destino cesa toda resistencia ante su necesidad: reconocer que la interioridad no obedece al yo, solo a su propio telos.
La vida anímica que retorna sobre sus heridas está profundamente viva. Su movimiento circular es un síntoma de su lógica dialéctica, es una forma de afirmación, el impulso mismo de su estructura psíquica en movimiento. Desde esta óptica el eterno retorno es una imagen arquetípica objetiva: el alma que gira sobre su eje, que se repite y se piensa a sí misma, porque solo en esa clausura encuentra la posibilidad de su propio conocimiento. Su encierro, en lugar de ser una prisión, es la forma de su interioridad.
Sísifo, en su montaña, y Nietzsche, ante el abismo del tiempo, expresan una verdad: no hay salida, y precisamente en ello se revela la posibilidad de reconciliación. No existe redención, solo retorno. Sin embargo, cuando la conciencia deja de maldecir su piedra y comienza a percibir su peso como parte de su carne, adviene una forma más honda de aceptación. La ambición de triunfo se disuelve en claridad: en una lucidez que no libera, pero ilumina el sentido del propio límite. Tal mirada, que rehúye la salvación, propone en cambio la serenidad que brota de saberse irremediablemente atado al destino de ser lo que ya se es.
La psicoterapia en su dimensión más silenciosa enseña a mirar el movimiento anímico sin pretensión de avance. No invita a alcanzar la cima más alta, busca, en cambio, percibir el ritmo del ascenso y del descenso y comprender que la interioridad no se redime, se sostiene; que la labor no concluye, porque la vida entera es el trabajo mismo. Vivir equivale a repetir, y repetir, a existir. Toda vuelta es un modo de habitar la vida sin esperanza, sin fuga ni promesa, y en esa recursividad se disuelve el anhelo de trascender. Solo queda la conciencia de lo inevitable: el gesto del alma que, al reconocerse, deja de escapar.
Cuando la conciencia retorna a sí misma y reconoce la imposibilidad de evadirse de su propio movimiento, el sufrimiento adopta otra forma. Ya no se vive como condena, sino como la necesidad interna del proceso vital. Lo trágico es aligerado por la lucidez de saberse atado a la repetición. La vida, entendida así, se presenta como el lento aprendizaje de soportar la tarea particular, el ejercicio constante de pensarse en medio del propio destino. Quizá allí (en ese punto de resignación pensante) se encuentre la única paz posible: la de quien, sin esperanza, ha aprendido por fin a cargar con su existencia y a convertirse en el pupilo de la propia alma.