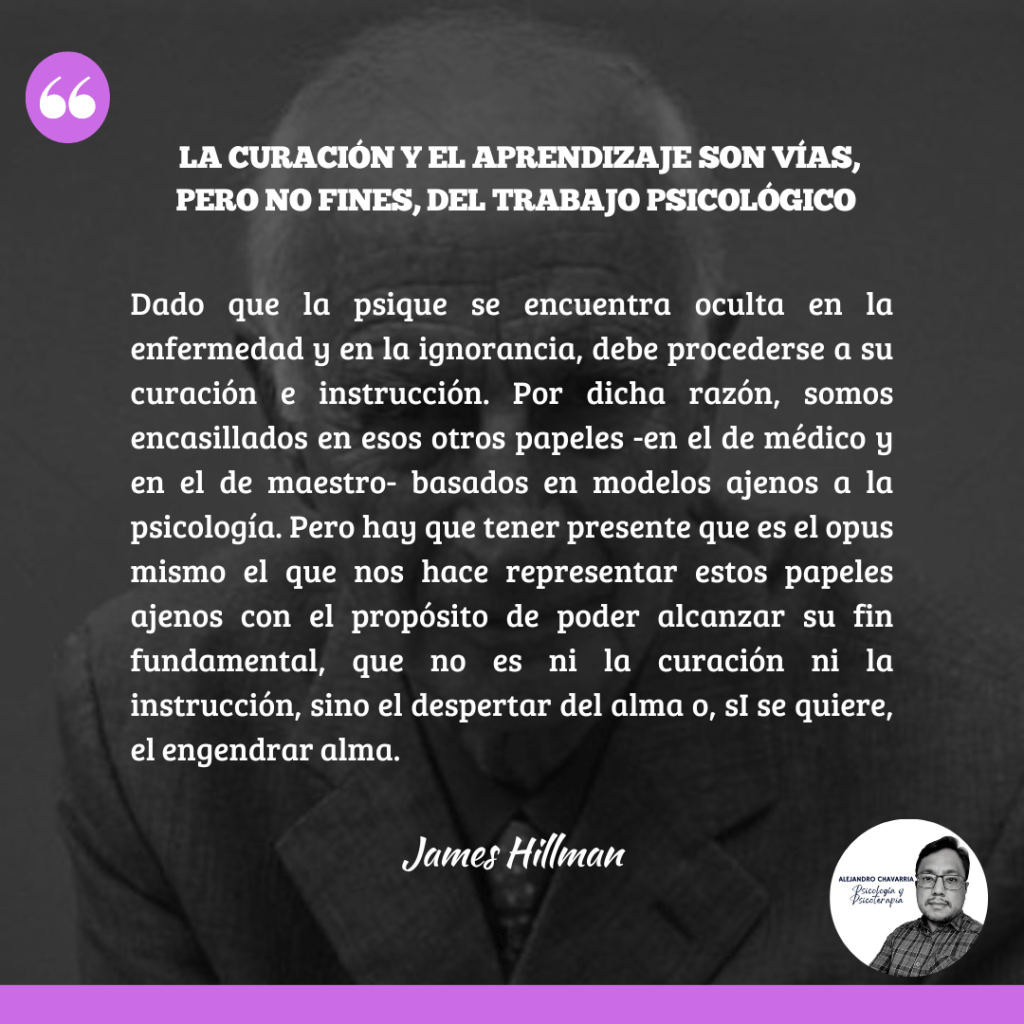Alfred Ziegler, Alemania
Publicado en Archetypal Medicine, Spring Publications, Canadá, pp. 7-46, 2000.
Traducido por Alejandro Chavarria
El HOMBRE es una quimera, una monstruosidad compuesta por un número indeterminado de contradicciones. Es más un monstruo que un ser racional, una circunstancia que la Naturaleza ha sabido disimular ingeniosamente hasta el punto de que nos sentimos más cómodos con él que con una extraña criatura del espacio exterior. Es como si el propio Edipo fuera la mismísima Esfinge con la que se encontró de camino a Tebas y que le preguntó: «¿Qué es el hombre?». Es como si el centauro al que los griegos consideraban el antepasado de los médicos ya diera fe, mediante su forma quimérica, de la verdad de que todo conocimiento esencial sobre la naturaleza del hombre tiene que ser híbrido.
¿O acaso no es cierto que en la humanidad el amor puede pervertirse en odio y a la inversa, que la eficiencia lleva consigo la desidia, o que detrás de todos los sistemas y el orden brilla el espectro de la desintegración? ¿No nos enfrentamos a cada paso con el fenómeno de que la crítica paralizante resplandece desde el amor maternal, que la traición mantiene viva la noción de fidelidad y viceversa, que la suerte fatídica del alcohólico proviene de la insaciabilidad de su sobriedad, o que los hipocondríacos esperan lo peor para sí mismos simplemente porque son muy desconsiderados con sus propias necesidades?
Desde que la psicología como ciencia, adormecida de espíritu pero racional en su enfoque, ha lidiado con las condiciones y los fenómenos existentes, ha descubierto más y más discrepancias de este tipo. Sin embargo, parece que la psicología, al descubrir las polaridades -que la extroversión y la introversión se entremezclan en cualquier individuo, que un sádico se esconde en cada masoquista y que el pensamiento digital debe estar siempre atento a los lapsos de superstición analógica- se regocija innecesariamente. Por muy esclarecedor que sea el conocimiento de los opuestos humanos, nuestra información hasta la fecha es lamentablemente escasa. Toda la riqueza de las polaridades humanas sólo parece hacerse visible cuando, en nuestras cavilaciones sobre los enigmas de la enfermedad, tropezamos con las múltiples cualidades humanas que desempeñan un papel tan importante en la génesis del malestar. Una y otra vez, una nueva polaridad encuentra la realidad material, como cuando el conflicto entre la sumisión y un «No» estoico sale a la luz en la artritis reumatoide o cuando la discrepancia entre una naturaleza particularmente dependiente y una intención continuamente vacilante de rechazar la dependencia se manifiesta en la esclerosis múltiple.
A pesar del patrón fundamentalmente polar, la naturaleza del hombre no es simétrica; sus características no están dispuestas como los radios de una rueda. El hombre no es una creación armónica, sino que tiene un perfil definido y un carácter individual no intercambiable. Los poetas han dado a conocer una inmensa abundancia de estas características individuales, mientras que los psicólogos, con sus tipologías, hacen una figura muy pobre en comparación. Están los iluminados, los insidiosos, los tontos; están los rectos que hacen el bien y no se arredran ante nadie, los directos, los rotundos, los rastreros, y muchos, muchos más. Sin embargo, sean cuales sean los contornos, no importa lo que caracterice a un individuo como ejemplar o repugnante, descubriremos que estas características no son más que los aspectos dominantes, «sanos», dentro de las polaridades, aquellos rasgos que sobre una base relativamente consistente comprenden la personalidad predominante y en los que se puede confiar más o menos. En su mayor parte, los rasgos dominantes nos ayudan a abrirnos camino en la vida y a adaptarnos a las circunstancias en relación con nuestros objetivos. Estos mismos rasgos son también los lados sobrevalorados y glorificados de nuestras personalidades, dentro de los cuales se esconden los rasgos oscuros y no admitidos, completándonos como quimeras dicotómicas. Los rasgos oscuros serían las cualidades recesivas y engañosas de las que generalmente no somos conscientes y que alternativamente hacen su inesperada aparición. Por su pura imprevisibilidad, nos resultan irritantes, sobre todo cuando nos meten en situaciones incómodas. Con frecuencia, son lo que pone en duda la imagen que presentamos para el consumo público y actúan como fuente de duda de nuestra propia identidad. Los rasgos recesivos son también los lados menos adaptados de nuestra personalidad, teniendo finalmente una curiosa tendencia a «descender» al cuerpo donde claman obstinadamente por nuestra atención como síndromes de enfermedad. Mientras que los rasgos dominantes, sobrevalorados, nos llevarían a considerarnos la corona de la creación, nuestras inferioridades recesivas nos proporcionan todas las razones para dudar de tal conclusión.
El hombre extrae su naturaleza quimérica de la vida misma, compartiendo esta cualidad con todo lo que vive hasta los organismos más primitivos, que remontan su existencia al océano primitivo. En todas partes, no sólo entre los hombres, sino incluso entre los protozoos del charco más pequeño, la vida depende de esta naturaleza quimérica, de cualidades ubicuamente polares. Devora en el abandono de un abrazo; es sensible e inmune al dolor; es pesada y ligera, brillante y tenue, empuja y es empujada, serpentea entre la salud y el sufrimiento, nadando suspendida con una parte en la sustancia inorgánica de sus orígenes oceánicos.
Podríamos representar el comienzo de la vida como una especie de excrecencia biológica primigenia capaz de separarse del licor madre inorgánico que la rodea gracias únicamente al principio quimérico. Siguió creciendo, propagándose en parejas siempre nuevas e inusuales. Si hubiéramos venido a la Tierra desde otro planeta y no hubiéramos estado acostumbrados a las múltiples formas de la Naturaleza desde nuestra más tierna infancia, probablemente nos sorprenderíamos de la cantidad de singularidades que se encuentran en el reino que llamamos nuestro mundo. Nos sorprendería aún más hasta qué punto la vida busca equilibrios extraordinarios, sobre todo por cómo este proceso preserva la enfermedad y la muerte.
Estaríamos muy equivocados si habláramos de los protozoos como «inmortales» simplemente porque se reproducen por división: son tan mortales como nosotros, nadando en sustancias tóxicas o encontrando a ciegas una boca abierta y, por tanto, un final en el tracto digestivo de algún animal. Si no fuera así, la vida de los protozoos habría aumentado de forma salvaje hasta alcanzar las proporciones de una pesadilla. No hay inmortalidad en la Naturaleza, como tampoco pertenece al esquema de las cosas que la eficiencia unilateral sea recompensada. La Naturaleza parece mucho más atenta a la creación de bastardos en los que el principio quimérico pueda preservarse mejor. De este modo, fomenta la progenie de criaturas no emparentadas para cumplir mejor su plan general. Ni en el mundo de los seres humanos ni en el de los animales tiene prioridad la acumulación de eficacia y salud, sino la preservación de la enfermedad y la muerte. Las visiones de Darwin sobre la preservación de la especie -y, por tanto, de la vida- empiezan a ser una perspectiva del pasado.
Vista desde otra perspectiva, la de la muerte y lo inorgánico, la vida parece una especie de emanación del reino mineral, un viaje por pantanos inexplorados o un acto de equilibrio. No es un error de la naturaleza, sino un plan de la misma, el que caigamos, nos desintegremos o nos disolvamos, no sólo un naufragio en los arrecifes de las circunstancias externas, sino también un surtido bien programado de enfermedades y muertes. La selección de enfermedades y muertes pertenece a la cualidad quimérica de la existencia humana, mientras que la salud como tal es sólo una preocupación secundaria.
Podemos considerar la enfermedad como la transformación de rasgos y tendencias recesivos en sufrimiento físico. Aunque son incoherentes, caprichosos y, por lo general, mal adaptados, estos rasgos tienen la curiosa tendencia a somatizarse y a aparecer como enfermedades identificables, como morbo. Lo que antes considerábamos sólo «comportamiento» o nuestra «condición» adquiere repentina o gradualmente dimensiones físicas y se traslada, por así decirlo, a otra condición agregada, metamorfoseándonos en «casos», provocando nuestra «caída» del ámbito de la psicología al de la medicina. Cuando los adolescentes, a pesar de sus tendencias ascendentes y exteriores y de la necesidad de enfrentarse a la vida y a sus exigencias, sufren una degeneración de la columna vertebral, ¿no somos testigos de cómo la humildad y la sumisión en el plano físico contrarrestan la impudicia acrítica de la juventud? ¿No vemos cómo el impulso de dominación desconsiderada de los demás es contrarrestado por una tendencia a la discreción cuando los asmáticos se enfrentan a la nueva realidad de tener órdenes e insultos atrapados en sus bronquios?
La metamorfosis que da lugar a la enfermedad física no es un acto autónomo de nuestras carencias: la enfermedad no es un hecho aislado. Más bien, es provocada por un énfasis particular en la salud, un énfasis que sirve de forma autosuficiente en su naturaleza compulsiva y limitante. La somatización es inconcebible si no va precedida de un «extravío» de nuestros talentos particulares. La naturaleza parece tolerar sólo una medida limitada de unilateralidad; cuando se sobrepasan los límites o si se dedica demasiada energía a la unilateralidad, la naturaleza contrarresta la tendencia a través de nuestros cuerpos, como si buscara un medio más eficaz o impresionante de exigir el reconocimiento de sus quiméricos planes. La insensibilidad de nuestra salud determina nuestras enfermedades. Nuestra falta de preocupación y atención sólo puede llegar hasta cierto punto antes de encontrar límites establecidos, límites que son difíciles de determinar, pero donde la superioridad unilateral se encuentra con su opuesto en forma física, donde se producen cambios visibles en las vértebras y se produce la constricción asmática de los bronquios. La metamorfosis o somatización en sí misma no puede predecirse, aunque podemos percibir un acontecimiento inminente de algún tipo, algo «en el viento». Los propios pacientes suelen estar desprevenidos, normalmente sorprendidos por lo que les ocurre. El interrogatorio o la introspección no arrojan nada concreto, mientras que otros pueden al menos señalar un indicio, una sospecha de algo que ha encontrado expresión en recordatorios, consejos bienintencionados o frustración. Por lo general, quienes conocen al paciente se sorprenden tanto como él por la enfermedad, y sólo se preguntan después de los hechos que algo tan obvio no se haya notado antes. La comprensión psicosomática suele ser retrospectiva. Cuando los planes de la naturaleza, tan oscuros como sabios, se hacen realidad en un individuo, el paciente se convierte en una figura barroca y surrealista. Entre otras cosas, el individuo enfermo despierta todo un espectro de sentimientos alienantes en los demás, pues la naturaleza humana alberga la enfermedad como una especie de perversión. Algo extraño o extraño, algo que no «pertenece», anida en la enfermedad. Si los primeros y espectaculares ataques de asma nos chocan, si al ver un doloroso caso de sarpullido de hiedra venenosa somos presa de la picazón de la curiosidad, entonces la visión de una fractura compuesta puede llenarnos de pavor, y un resfriado de ojos acuosos puede despertar nuestra empatía. Con un poco de sensibilidad, no podemos evitar la sensación de que algo absurdo está ocurriendo, una sensación que nuestros antepasados debían tener cuando describían la enfermedad como obra de duendes o de luces de duendes, de seres que no son del todo humanos.
La caída, la metamorfosis en sufrimiento físico, viene precedida de ciertas premoniciones: La naturaleza no trata con nosotros tan solapadamente como a veces puede parecer. Mucho antes de que la situación se agrave desde el punto de vista médico, nuestro corazón es torturado por un odio que sólo tiene en cuenta nuestros mejores intereses de forma profiláctica. Mucho antes de que se noten cambios morfológicos en la columna vertebral del futuro jorobado, éste se ve acosado por sentimientos de culpa. Mucho antes de que se produzca el primer episodio asmático, se produce una ansiedad nihilista, mientras que las crisis diuréticas reales no sirven sino como culminación de la incontinencia psíquica ante las dificultades. En otras palabras, los infartos se producen sin que haya infartos reales, los jorobados no son necesariamente deformes, los asmáticos no tienen que manifestar congestión bronquial y la diarrea no depende de la presencia de deposiciones frecuentes y sueltas.
Incluso puede decirse que la naturaleza alimenta la rica variedad de estas adversidades premonitorias, otorgándoles al mismo tiempo una medida especial de realidad. Dicho de otro modo, las premoniciones premórbidas se inmiscuyen lo justo para mostrarnos dónde estamos y hasta qué punto hemos sobrepasado los límites naturales de la salud según una ley de intensidad, de grados de prioridad. El hecho de que las premoniciones estén siempre presentes, de un modo u otro, atestigua la intención de la Naturaleza de prevenir continuamente. Las premoniciones premórbidas apoyan la salud, preceden a la enfermedad y guían a los que prestamos atención en el camino del bienestar físico.
Mientras lo que hemos llamado «premoniciones» permanezca apenas percibido en un estado premórbido, pueden potenciar nuestras capacidades hasta un punto insospechado. Sirven como una especie de levadura que nos motiva o impulsa a evadirnos en la ostentación de la salud y en los rendimientos concomitantemente sobresalientes. De este modo, las premoniciones premórbidas nos ensanchan, un proceso que, gracias a las nada despreciables posibilidades de represión y supresión, nos permite desarrollar una imagen inusualmente exagerada de nosotros mismos. Aunque el proceso puede llevarnos fácilmente por el mal camino y, con ello, evocar la enfermedad, también nos proporciona la comprensión de lo contrario, es decir, de cómo el genio prospera en el estiércol de la premorbilidad.
Sin embargo, a largo plazo, la salud se socava a sí misma, ya que, como nos enseña nuestra experiencia diaria, la vida humana se encuentra cada vez más con la enfermedad y termina finalmente con la muerte. Tendríamos que ser terriblemente ingenuos para considerar que la Naturaleza tiene exclusivamente en mente nuestro bienestar: no trabaja para mantener un estado de salud eternamente joven, sino para nuestra desaparición final. La existencia humana encaja en el plan de la Naturaleza sólo en tanto que es transitoria, y las premoniciones premórbidas no están pensadas únicamente para la prevención o como invernadero del genio, sino mucho más como memento mori.
La enfermedad es nuestra única herencia, ya que no hace falta más que echar un vistazo a la vida humana para determinar que la vida termina en la muerte por medio de la enfermedad. Sólo el espíritu de nuestro siglo prospectivo y optimista ha hecho que este hecho banal pase a un segundo plano de nuestra conciencia. Preferimos considerar el malestar como obra de las noxas externas y el envejecimiento como una avería debida al desgaste. Pero la vida humana no se desgasta ni se agota; nuestro patrimonio no es insuficiente, defectuoso o eugenésicamente inadecuado. Nuestra herencia, más bien, incluye un suicidio preprogramado que determina el curso de nuestra existencia a pesar de todo el bienestar y una asombrosa capacidad para resistir las tendencias inorgánicas. A pesar de toda la vitalidad de la vida, no podemos ignorar al menos un mínimo de descomposición inevitable.
La naturaleza parece vigilar y supervisar sus intenciones tanto celosamente como con misericordia, velando por que se cumplan. Contrariamente a la filosofía liberalizada del desarrollo de Darwin, con su noción de la supervivencia del más fuerte, la Naturaleza erradica especialmente a los «más fuertes», afirmando así su principio de equilibrio. La naturaleza asegura en exceso la muerte. Si el hombre consigue evitar la primera trampa que le ha tendido, le espera otra con la misma seguridad. Por lo general, lleva consigo numerosas muertes que esperan la oportunidad de poner fin a su existencia. La vida no sólo es «patotrópica», sino también «tanatrópica»: su telos no es la enfermedad, sino la muerte.
En esta medida, el hombre fue concebido como una monstruosidad desde el principio; la monstruosidad no es que oculte deficiencias o carencias, sino que es su naturaleza quimérica. La herencia del hombre, sus «genes», consisten en «disposiciones», en algo, en otras palabras, predispuesto a deshacerse, a desmoronarse. Nuestros complementos quiméricos heredados -dominantes y recesivos, superiores e inferiores- confieren a la existencia humana sus características particulares y únicas. A pesar de toda nuestra aptitud, nuestras «disposiciones» nos someten a las transformaciones surrealistas que llamamos enfermedad y, en última instancia, a una muerte única y particular.
Podemos captar el significado original de las imágenes de Totentanz de la Edad Media, imágenes que generalmente retratan aquellas formas de existencia humana que Darwin habría considerado «las más aptas». No sólo vemos mujeres voluptuosas con figuras esqueléticas que miran por encima de sus hombros, sino también generales que estrechan la mano de la muerte por última vez y burgomaestres que miran cómo la muerte hojea perezosamente sus papeles. La vida humana, la existencia humana, sigue siendo una danza de la muerte, una Totentanz, porque la muerte está anclada en nuestros genes.
Que no haya malentendidos: la Totentanz no personifica en absoluto una condición exclusivamente miserable y dolorosa. La muerte no sólo sirve como oponente malicioso o como una insidiosa desgracia que condena al individuo a un descalabro de por vida, sino que como «Goodman Death» mantiene largas e íntimas amistades. Como sabemos por experiencia, hay quienes están tan enamorados de la muerte que rara vez salen de su tanático enamoramiento. Su apasionada relación ejemplifica lo que un examen más detallado revela a nuestro alrededor: el hombre posee un anhelo primitivo por la existencia inorgánica e incluso un sentimiento de arrepentimiento por el hecho de que a la Naturaleza se le ocurriera, en primer lugar, crear algo parecido a la vida a partir del reino mineral.
Los antepasados sólo pueden transmitir un legado de enfermedades, sus propias disposiciones a enfermar, no enfermedades concretas. No heredamos las enfermedades como tales, sino la predisposición a enfermar. Los síndromes que se prestan mejor a los esfuerzos del tratamiento psicosomático no se comportan de forma diferente a los síndromes que no lo hacen. Aquellos trastornos que permiten suponer que los factores patógenos se encuentran entre las influencias de la primera infancia (artritis crónica, por ejemplo, o afecciones cardíacas) apuntan con la misma frecuencia a los factores de la herencia, como lo hacen las afecciones sobre las que la medicina psicosomática no puede arrojar ninguna luz. Los estudios sobre gemelos, en particular, demuestran estas conclusiones: ponen en tela de juicio todos los intentos psicosociales de prevención y desinflan nuestras preciadas nociones de alcanzar una utopía libre de enfermedades.
No ha pasado tanto tiempo desde que la relación del hombre con la muerte y los muertos, incluidos por supuesto los antepasados del hombre, era abiertamente problemática. Como mínimo, había motivos de sospecha en la medida en que la preocupación por la muerte no se consideraba decididamente morbosa o maligna. Sólo con el advenimiento de nuestro siglo positivista y cosmético perdimos la costumbre de temer a los muertos, teniendo todo lo que podíamos hacer para ocuparnos del futuro. Aunque los sentimientos hacia los que nos han precedido siguen siendo problemáticos en niveles más profundos, rara vez nos ocupamos de esas cosas conscientemente. En las naciones altamente industrializadas, rara vez vemos a los enfermos y lisiados en la calle, sobre todo en comparación con la Edad Media. En consecuencia, no nos enfrentamos a la necesidad de una relación «más natural» con el sufrimiento, la mortalidad, la muerte y nuestra propia naturaleza mórbida. Todas las prácticas de culto que servían para regular y ordenar las relaciones con los muertos -y que evitaban su intromisión en la vida cotidiana con los consiguientes estragos- sólo existen como restos rudimentarios. Hoy en día, los genetistas y los eugenistas son los únicos que se ocupan ética o médicamente de nuestro legado irracionalmente maligno. Son ellos los que han emprendido la exorcización de los muertos, sin poder cambiar en lo más mínimo la naturaleza básica de la disposición que nos fue legada.
Los etnólogos sufren un problema muy parecido. Los antepasados primigenios de los que una sociedad totemista rastrea su linaje se caracterizan no sólo por una valentía inusual, una sabiduría excepcional y otras cualidades positivas. En cuanto a la semejanza del antepasado venerado como figura tótem o como animal tótem encaramado a un poste o pilar, el observador se da cuenta no sólo de aspectos sobrehumanos, sino también de locura y enfermedad. Los etnólogos descubren en todas partes monstruosidades humanas atávicas, reversiones genéticas ancestrales y enfermedades. Aquí, los ojos saltones de la enfermedad de Grave, las anomalías dentales, las dislocaciones y las fracturas compuestas. Allí, el retraso en el crecimiento o el gigantismo, las deformidades, las dermatosis y los síntomas que podrían atribuirse fácilmente a graves trastornos internos. Apenas existe una sola figura totémica que sea incapaz de evocar fantasías médicas, un fenómeno que difícilmente puede atribuirse a la falta de talento artístico. Las creaciones artísticas de los pueblos primitivos parecen expresar más bien una actitud arrebatadora de profunda sabiduría hacia la disposición mórbida de la humanidad, actitud que encuentra su expresión en las máscaras empleadas por los chamanes con fines terapéuticos.
Cabe imaginar que un sentimiento similar de ascendencia común subyace a la formación de asociaciones contemporáneas dedicadas a esta o aquella enfermedad: la Asociación del Pulmón, la Fundación para la Esclerosis Múltiple o la Asociación contra el Cáncer. No podemos pasar por alto la importancia de estos grupos, pero nos vemos obligados a preguntarnos si realmente existen únicamente para promover la lucha contra sus respectivos trastornos o si no son una manifestación de la dinámica totémica que une a todos los que padecen la misma enfermedad.
Aunque las disposiciones se manifiestan a lo largo de toda la vida del individuo, son menos evidentes durante la infancia y la juventud, una época en la que las unilateralidades heroicas, las «saludes», toman forma más rápidamente que en la vida posterior. Sin embargo, a la «sombra» de estas saludes se encuentra la susceptibilidad a la enfermedad. Søren Kierkegaard, por ejemplo, fue uno de los primeros existencialistas, esa escuela filosófica que puso especial énfasis en la existencia, del latín que significa «destacar». Cabe preguntarse si habría sido tan eficaz como filósofo si no se hubiera convertido en jorobado como expresión concreta de la duda y la humildad.
Lo que se convierte en nuestra fuerza en el curso del desarrollo normal también proporciona el impulso hacia la enfermedad y la muerte. En este proceso, las relaciones primarias de un niño con su entorno apenas merecen la posición privilegiada que generalmente les otorga una época saturada de una mentalidad de producto/causalidad. A menudo parece como si hubiera relaciones pero no relaciones primarias. Las disposiciones hacen uso del entorno de un individuo a lo largo de toda su vida: la madre y el padre, los hermanos, los animales domésticos y las gallinas del corral. Los padres y el entorno de la infancia no sólo tienen un efecto formativo en el individuo, sino que son las primeras cosas que el niño usurpa.
Ver la influencia relativa del entorno infantil hace más comprensible la gran variedad de características dentro de una misma familia. De lo contrario, la variabilidad de personalidades que comparten orígenes similares desconcierta y confunde: personas marcadamente diferentes fueron azotadas por el mismo padre, intimidadas por la misma madre, consoladas por el mismo perro y despertadas por la mañana por el mismo gallo de compañía. A pesar de las influencias ambientales comunes, cada individuo es moldeado por su respectiva disposición en contornos únicos y quiméricos, encontrando su respectiva grandeza y su respectiva recesión de la que enferma y muere. El padre de Kierkegaard probablemente abusó de la disposición de su hijo para cultivar una filosofía existencialista: este mismo padre arrastró un deprimente sentimiento de «desesperación silenciosa» a lo largo de su propia vida por una vez, mientras era pastor, habiéndose burlado de Dios por su bajo estado en la vida.
Cuando nuestras heroicidades, nuestras «saludes» especiales, se engañan a sí mismas, nuestras inferioridades y cualidades recesivas vuelven a manifestarse corporalmente como functiones minoris resistentiae, funciones con mínima resistencia. Nuestras sombras adquieren sustancia, buscando ardientemente causas o cosas que provoquen su sustancialización. La búsqueda parece ser tan indiscriminada que se satisface con casi cualquier «cosa», quizá una de las razones por las que la enfermedad se consideraba antiguamente como una manía (por alguna «cosa»), una búsqueda frenética que hace que uno se consuma por su enfermedad.
De repente, la etiología pasa de ser un sistema de causalidad, una ciencia que responde a las preguntas sobre las cosas y las causas, a un sistema que describe la búsqueda ciega de noxas patológicas, respondiendo así a la pregunta sobre la finalidad, el telos, de la enfermedad en general. Tanto a largo como a corto plazo, la naturaleza necesita la enfermedad para mantener su quimérico equilibrio, agarrando en su falta de pretensiones cualquier cosa que le sirva para su propósito: bacterias, virus, hongos y protozoos, parejas matrimoniales, superiores o subordinados, el tráfico de automóviles y el clima. Cada uno de nosotros tiene su propio y único asesino.
Imagínese lo diferente que sería considerar a un individuo que sufre de asma alérgica como alguien que experimenta el mundo como algo cada vez más amenazante, poblado de un número creciente de espíritus hasta el punto de que los objetos más inofensivos se convierten en parásitos patógenos. Puede ser el polvo de la mesa, una neblina otoñal, el polen, el humo de la chimenea del vecino, un viejo conocido que mide media cabeza más, o incluso la visión de la cara vertical de una montaña en una postal. El hombre es extremadamente ingenioso en su búsqueda de la enfermedad necesaria; las causas las conjura simplemente de la nada.
Una larga lista de posibles factores etiológicos acompaña a la mayoría de los trastornos, despertando sentimientos de impotencia, como si nunca se entendiera bien el trastorno sin conocer las verdaderas causas. Tanto el sentimiento de impotencia como las suposiciones sobre la «realidad» están justificados. Sin embargo, la falta de comprensión no reside en la ignorancia de las causas, sino en la arrogancia inadvertida de la noción de causalidad. Considerar la causalidad como el único agente por el que se puede lograr un orden definitivo en el campo de la medicina parece ser tanto un deseo inflado como un signo de los tiempos. Desde la perspectiva de la medicina arquetipal, el entorno humano está, desde el principio, contaminado. No existen más que contaminantes, ya que nuestras disposiciones son capaces de convertir cualquier cosa en noxas de enfermedad. Nuestras disposiciones prestan a los factores «somatogénicos» y «psicogénicos» su eficacia. Nuestro entorno es tan higiénico como lo permite la búsqueda de la enfermedad y, para decirlo sin rodeos, los que se preocupan por la contaminación del aire son los que la necesitan.
Las nociones contemporáneas de salud e higiene tienden siempre a lo clásico, en tanto altas cualidades: lo que los griegos y romanos de la antigüedad representaban en sus esculturas simétricas y apolíneas difiere poco de nuestros conceptos modernos, convencionales, aficionados o profesionales de la salud. Poco importa que la salud se defina en positivo o, como hace la Organización Mundial de la Salud, en negativo -la OMS define la salud como la ausencia de sufrimiento físico, mental o social-. Es como si el objetivo de la medicina empírica fuera la creación de proporciones apolíneas y que el destino de los historiadores de la cultura durante el siglo pasado todavía espera a la ciencia médica. Como sabemos, la imagen de la simetría que los eruditos habían creado desde la antigüedad sufrió una transformación, gracias en gran medida a El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. A la belleza y la armonía de Apolo, discernibles por doquier en Hellas (¡o eso se creía!), se unió la enfermedad de Dionisio, un dios carente de simetría en casi todos los aspectos. Parece que hoy en día no podemos evitar tener que revisar el clasicismo de la medicina para ajustarlo más a la realidad humana.
La imagen quimérica del hombre de la medicina arquetipal no es clásica. Más bien, se hace evidente que no sólo no existe una «salud» unificada e indivisible, sino que, en el mejor de los casos, hay una serie de «saludes» individuales que son idénticas a las dominantes de las que hemos hablado antes y que son especialmente adecuadas en varios aspectos. En consecuencia, estas «saludes» complementan todo lo inferior o recesivo y se sitúan en una paradójica relación de atracción/repulsión de toda enfermedad.
Al igual que hay un número limitado de enfermedades, también deberían numerarse, al menos teóricamente, las «saludes» que nos aquejan. En realidad, las cualidades particulares de nuestras «saludes» sólo se manifiestan cuando partimos de las enfermedades y extrapolamos las cualidades complementarias, cualidades que, de otro modo, permanecen en su mayor parte indistinguibles en las sombras proyectadas por la sobreiluminación de la conciencia. Esto es especialmente cierto en el caso de los jóvenes: dado que su concepto de enfermedad carece de experiencia concreta que le dé contenido -es aún incipiente, por así decirlo-, la salud permanece en gran medida inconsciente. Al haberles sido robada o negada la experiencia de la enfermedad por nuestro Zeitgeist, saben poco sobre la salud y, por la misma razón, poco específicamente sobre ellos mismos. La juventud vive embrujada por el hechizo de su piel lisa e inmaculada.
Mientras que la Salud se mueve y nos atrae hacia arriba -vuela, por así decirlo-, la Enfermedad se mueve fuertemente hacia abajo con sus quejas, fatiga, parálisis, dolor y confinamiento (¡en la cama, aunque sea!). En la enfermedad vemos la impotencia y la inactividad. En la enfermedad encontramos a los infelices, a los dependientes, a los minusválidos. En la enfermedad uno se retuerce de dolor o está inmovilizado por las náuseas. En nuestra mente todo el proceso se vuelve idiota al convertirse en clínico, especialmente si escuchamos el griego klinē, cama, en «clínico». La enfermedad avanza hacia la muerte a medida que la condición se vuelve grave. Estamos empantanados, hundidos, ahogados. La progresión es «cuesta abajo», hacia abajo, hacia la cama. Un resbalón, una caída, y puede pasar algún tiempo antes de que «salgamos» o «superemos». Al mismo tiempo, la enfermedad va acompañada de una sensación de invulnerabilidad: no nos enfrentamos a ninguna decisión, no se espera de nosotros que propongamos ninguna solución. Estamos exentos y suspendidos, el mundo se ha detenido y estamos, por así decirlo, muertos, con el privilegio de no ser responsables de nada.
Nuestras inferioridades, nuestras recesiones, adquieren sustancia en nuestras situaciones de desamparo y desesperanza, llamándonos inequívocamente a la conciencia, una especie de recordatorio de que el incierto equilibrio de nuestra salud puede dar giros repentinos. Nuestra recesividad recobra significado durante la pesadez de la enfermedad, maquinando su propia resurrección si no nos lleva de una vez por todas a la tumba. A los que se les atasca una maldición en la garganta debido a un repentino ataque de asma o a los que una fiebre les calienta la frígida desolación, se les da a entender sin ambages que lo que pende de un hilo no es la discreción ni el calor de la compañía humana, respectivamente. A menudo, una erupción cutánea es el único medio de expresión de la ira o del amor. Sin embargo, una y otra vez, parece ser el oro loco de nuestras superioridades, nuestros dominantes, lo que obliga a transformar las cualidades complementarias en manifestaciones físicas. La salud siempre evoca la enfermedad cuando la salud se vuelve compulsiva y se persigue ad absurdum.
Para entender la enfermedad desde esta perspectiva, es necesario abandonar el terreno firme de la medicina empírica, ya que, como ha demostrado la experiencia, la categorización de las patologías según entidades de enfermedad no permite apreciar la dinámica mutua de la salud y la enfermedad. Las enfermedades de las que hablaremos son síndromes, imágenes de enfermedad, no construcciones empíricas en las que los síntomas se agrupan más o menos arbitrariamente sobre la base de la frecuencia estadística y que, si es posible, se vinculan a un agente causal concreto. Las imágenes de enfermedad de las que nos ocuparemos no son formulaciones intelectuales, sino representaciones gráficas que aparecen de la manera más alienante y sensual.
Alejarse de las enfermedades como entidades y acercarse a las enfermedades como imágenes es casi un anacronismo, una especie de regresión médica a una época anterior a la investigación racional y científica en la que se hablaba de las enfermedades en términos de imágenes. Es como si la medicina arquetipal volviera y buscara conexiones en una época en la que todavía se hablaba de cólico, de tisis, o de la «rosa» como eritema, hoy mencionada sólo como síntoma de dermatosis.
Las enfermedades se originan en la abstracción. La naturaleza no puede permitir que algo tan fundamental para el proceso vital dependa del mundo de lo concreto. Sin embargo, las enfermedades no se instalan en ningún escenario con un telón de fondo particular y familiar; más bien, se producen a veces aquí, a veces allí, con poca o ninguna consideración de este o aquel entorno.
Si, en efecto, permitir que se produzcan enfermedades pertenece a la intención o las intenciones de la Naturaleza, ésta encuentra las «causas» necesarias en las regiones más dispares del mundo humano. La Naturaleza no puede permitirse la existencia de unas condiciones de vida «saludables»: la tribu hotentote de la selva tropical, tan sigilosa, no vive más peligrosamente que la población de una subdivisión urbana, y la taiga de las edades de hielo ocultaba tantos peligros (cuantitativamente, sino cualitativamente, los mismos) como el mundo contemporáneo de las profesiones industriales o corporativas. La susceptibilidad de la humanidad a las enfermedades se materializa en las más variadas circunstancias y gracias a la más amplia variedad de agentes. En otras palabras, el servicio militar proporciona una paleta tan rica de noxas de enfermedad como los matrimonios, las familias, los entornos laborales, las clínicas, los hospitales y -sí, por último pero no menos importante- las prácticas psicoterapéuticas, ya que aquí también se buscan fervientemente las fuentes y las causas de la enfermedad.
Vemos que las enfermedades surgen más de las condiciones que responden a la pregunta «¿Cómo?» que a la pregunta «¿Qué?» – más bien de lo específico y lo particular. Las enfermedades resultan menos de un comportamiento particular en asociación con objetos particulares que del modo y la manera en que este comportamiento tiene lugar, algo esencialmente inaprensible. Es como si tuviéramos que renunciar a todo nuestro concretismo y tuviéramos que olvidar las percepciones de nuestros órganos sensoriales para llegar a lo que contiene la capacidad de incorporación, una comprensión o perspectiva de la enfermedad que obvia platónicamente un énfasis excesivo en los hechos. Se trata de una comprensión que casi presupone una reticencia a buscar respuestas en la plétora de nombres, fechas y sucesos que nos apremian. La orientación también puede ser una forma de ceguera.
En otras palabras, cuando un albañil sufre un eczema en las manos, no es tanto el contacto con el cemento como objeto o su actividad particular como albañil lo que le hace enfermar. Más bien, estaría justificado suponer la existencia de una hipersensibilidad «inflamatoria» a su oficio concretada o calificada de manera particular por y a través de su eczema. Debido a su sentido del deber, es posible que el propio albañil apenas sea consciente de su hipersensibilidad. Lo que es cierto para un albañil es igualmente válido para un político. El estadista que sufre un infarto no ha sido puesto en peligro por la política y la administración, sino por una ansiedad oculta y un despotismo lleno de odio que, a pesar de profesar un sentido cristiano de la justicia, somatiza y estrangula su corazón.
La enfermedad demuestra una insidiosa tendencia a desarrollarse sólo hasta un determinado grado de gravedad, como si se hubiera predeterminado el grado en que la vida del individuo afligido se verá amenazada. El grado de somatización parece estar calculado, en otras palabras, y la extensión de la «caída» en las manifestaciones materiales de una forma particular de comportamiento o estado de ánimo aparentemente sigue leyes establecidas de materialización. No se puede esperar que la inflamación crónica del estómago, la gastritis hiperácida, se convierta en un tumor como algo natural, y los simples dolores de cabeza pueden seguir siendo simples dolores de cabeza y no tienen por qué transformarse en migrañas. La rigidez de una articulación no tiene por qué degenerar en artritis reumatoide, y una tendencia a la diarrea no tiene por qué mutar en una infección intestinal ulcerosa. Lo contrario también es cierto: al igual que una afección «leve» no degenera necesariamente en una grave, tampoco una afección grave «mejora» para convertirse en una más leve. Las afecciones graves son cualitativamente diferentes de las leves y viceversa. Además de las transiciones ininterrumpidas entre los grados de gravedad, también existen diferencias graduadas que la naturaleza suele observar con exactitud. La medicina orgánica se encuentra aquí con fenómenos predecibles similares a los encontrados en la psiquiatría. En psiquiatría, por ejemplo, una neurosis no presupone una eventual psicosis, e incluso los llamados casos límite siguen siendo casos límite con una considerable obstinación, sin mostrar ninguna inclinación a asumir el carácter de una neurosis ni a desarrollarse en un episodio psicótico agudo.
Las afecciones denominadas «leves» son más bien perturbaciones que enfermedades propiamente dichas y se denominan «psicógenas» o «funcionales». Rara vez pueden describirse o delimitarse de forma fiable, desarrollando síntomas ahora aquí, ahora allá. Junto con el estreñimiento, por ejemplo, se encuentran dolores de cabeza o un vago malestar estomacal o palpitaciones del corazón. Con frecuencia, las quejas o los síntomas desaparecen tan repentinamente como aparecieron y son difíciles de localizar con algún grado de exactitud. A veces parecen estar determinados por factores ambientales: los síntomas aparecen regularmente tras tal o cual tipo de experiencia o cuando son precedidos por una serie de males apenas registrados. En consecuencia, su curso es irregular, dando la impresión de ser arbitrario, incluso caprichoso. Las quejas y los síntomas nos llevan a conclusiones falsas y a prescribir las más variadas y amplias pruebas y exámenes, ocupando la atención de los hospitales más completamente, con sus cualidades efímeras, que los trastornos graves. Quoad vitam, en lo que respecta a la vida misma, estos síntomas se comportan generalmente de forma benigna, a pesar de su capacidad de aterrorizar como tantos duendes. Desde el punto de vista terapéutico, a menudo consideramos a estos pacientes candidatos a la psicoterapia porque el sufrimiento parece ser «nervioso», nacido y mantenido por conexiones atormentadoras. Para estas afecciones, como para todas las formas de somatización, las «causas» o factores causales no suelen ser más que factores entre otros factores, herramientas en manos del instinto de la enfermedad, que utiliza lo que está más a mano para lograr sus fines.
A diferencia de las enfermedades «leves», las «graves» permiten una descripción más exacta. Nos hacen el favor de comportarse según las formas clásicas de los libros de texto, con su correspondiente progreso y desarrollo. Parecen «estadísticamente significativas», lo que permite un diagnóstico incluso bajo un examen superficial, y son el tipo de casos que el novato en medicina cree que tratará principalmente. En realidad, las enfermedades graves -los casos en los que un médico puede confiar y con los que puede contar como parte de su práctica- no forman más que una parte de todo el ámbito conocido como enfermedad. La relación entre las enfermedades «graves» y el estado de la psique desempeña un papel tan secundario que rara vez el médico examinador se plantea siquiera indagar en la situación laboral del paciente o investigar las relaciones dentro de su familia. Las enfermedades graves dejan poco espacio para el capricho: por lo general, se comportan de forma poco imaginativa, siniestra, autónoma, siguiendo alguna oscura compulsión. Las enfermedades graves son asuntos serios y deben tomarse en serio, ya que el grado de somatización llega a lo más profundo del organismo, hasta el hueso, por así decirlo. Ahora se convierte en una cuestión de vida o muerte, y no simplemente en una cuestión de mayor o menor cantidad de dolor, náuseas, diarrea y similares. La terapia psicológica entra en escena sólo como una consideración secundaria y, no pocas veces, la sugerencia de que el psicólogo podría contribuir de alguna manera evoca una diversión condescendiente: hay cosas más importantes de las que ocuparse que el lujo de la condición psicológica del paciente. La enfermedad grave es la fuente del aura particular de la profesión médica.
Es como si la naturaleza hubiera querido que nuestro mayor nivel de salud posible fuera nuestro mayor nivel de enfermedad tolerable. Si nuestra «perdición» depende de la parte recesiva de nuestra división quimérica inherente (que guía el comportamiento habitual para que no nos desviemos demasiado) y si esta misma «perdición» se pervierte con demasiada facilidad como enfermedad física, es evidente que la Naturaleza no ha planeado para nosotros el mismo tipo de bienestar que se expresa en las nociones contemporáneas de «salud».
Por el contrario, el ser humano parece menos capaz de estar sano cuanto más cree que tiene que estarlo. Por esta razón, los deportes son mucho más peligrosos en la medida en que incorporan un pensamiento competitivo desconsiderado e irreflexivo. Cuanto más demos por sentada la necesidad de una actitud rígida ante la vida y el vivir, más ciertamente nos alcanzarán la cobardía y la timidez y nos poseerán en forma de temblores o a través de la voracidad tranquilizadora por la comida. El tipo de salud que la Naturaleza ha planeado para nosotros se comporta de forma muy parecida a las condiciones meteorológicas: no existe una zona de alta presión permanente sin las tormentas de los sistemas frontales invasores. No existe la salud continua sin el riesgo de muerte. En este sentido, parece que no somos en absoluto independientes de la Naturaleza. Más bien, vivimos como parte integrante del paisaje elemental de nuestro origen.
El ser humano está más sano cuando está enfermo. En su forma más pura, la salud es insoportable a largo plazo, ya que conlleva una responsabilidad demasiado grande y demasiada libertad como para que la asumamos indemne durante algún tiempo. La «ruina» y su manifestación, la enfermedad, son en definitiva necesarios. Nuestras aflicciones diarias no son en absoluto una acusación de la condición humana, sino una expresión de satisfacción de que nuestro bienestar y nuestro potencial humano tengan límites. Las aflicciones nos arraigan mejor, nos protegen y blindan, como si todos nuestros esfuerzos asumieran un toque de espontaneidad. Cuando nos falta el aire por culpa de la obesidad, podemos tomarnos todo un poco menos en serio, ya que podemos, por decirlo de alguna manera, aferrarnos a nuestro propio jadeo. Las molestias artríticas añaden un toque de dolor a todas nuestras empresas, legitimando las tendencias a la indolencia, mientras que una afección sinusal aguda o crónica nos permite mantener el mundo a distancia con la excusa de «estoy resfriado».
Siempre que sepamos qué buscar, encontraremos ejemplos de la ley de conservación de nuestra «perdición» y su corolario, la necesidad de la enfermedad, en cada rincón de la vida cotidiana. Cuando en el curso del tratamiento psicoterapéutico las molestias o síntomas físicos retroceden o desaparecen por completo, las circunstancias y el comportamiento que dieron lugar a los síntomas en primer lugar pueden reaparecer como disforias banales. Si antes un malestar abdominal persistente -con o sin infección de la vejiga- complicaba considerablemente la rutina diaria de un ama de casa, ahora las «quejas» o dolencias de otro tipo se enfrentan a ella y le dificultan la vida. Cuando, por otra parte, las dificultades psíquicas dan un giro positivo, no hay garantía de que no se manifiesten, si no lo han hecho ya, como dolencias corporales, «¡caen en el cuerpo!» Cuando el sufrimiento, la «desazón», expresada hasta ahora en una protesta social obstinada e inútil, mejora de repente, por ejemplo, no sería sorprendente verlo reaparecer como un doloroso reumatismo abdominal.
Lo que es válido para el individuo también lo es para la colectividad. La naturaleza nos ha preparado un mundo mórbido, con la intención de que nuestra «ruina» se acerque a una media probable y nuestro estado de salud sea aproximado. En otras palabras, la naturaleza, incluso en lo que respecta a la salud y la enfermedad, se limita a lo que razonablemente se puede esperar de nosotros.
La perspectiva anterior probablemente encontraría poco favor en la sociedad contemporánea. Podríamos ser capaces de entender la necesidad de un equilibrio entre nacimientos y muertes, para no encontrarnos con la imagen de un crecimiento con metástasis salvaje que se ha comido a sí mismo, literalmente, «fuera del hogar y de casa». Somos mucho menos capaces de reconocer la homeostasis entre la salud y la enfermedad. Podríamos reconocer que un estanque, no perturbado por los seres humanos, constituye un sistema ecológico cerrado con un equilibrio entre lo que está sano y lo que está enfermo, mientras que experimentamos una decidida dificultad para considerar el mundo de los seres humanos como el mismo tipo de sistema que se ajusta a las leyes de la enfermedad y la salud. En este sentido, parece que estamos atrapados en una ideología en la que el espíritu del cientificismo positivista brilla tanto como en el siglo anterior.
La naturaleza se esfuerza por conseguir un crecimiento cero de la población. En consecuencia, no debemos considerar las mutaciones genéticas en términos de las que son más sanas como las que tienen más posibilidades de supervivencia y propagación. Si la naturaleza ha producido algo tan especializado como el tejido cerebral, sin duda también ha tenido tiempo suficiente para elaborar el proceso considerablemente menos complejo de la degeneración del mismo tejido. La naturaleza parece mucho más preocupada por que nuestra susceptibilidad a la enfermedad y a la muerte siga el ritmo de todos los cambios y mutaciones, una consideración que nos parece muy plausible en términos de los ciclos animales y vegetales de un claro de bosque, pero bastante extraña y alienante cuando se superpone a nuestro propio paisaje humano. Desprenderse de nuestras nociones utópicas y darse cuenta de que no debería existir la «salud» porque no puede haberla es, a primera vista, desilusionante. Apenas somos capaces de registrar la corrección y el consuelo, la cualidad de alguna manera liberadora de un pensamiento tan sombrío. Tal vez sólo en retrospectiva podamos comprender hasta qué punto nuestro pensamiento está determinado por la idea clásica de salud, que sólo parece tan clara y brillante porque su razonamiento motivador es tan mórbido.
Nuestras políticas sanitarias son al mismo tiempo igual de exaltadas, tanto heroica como idiotamente, si se percibe un pensamiento detrás de ellas tan demacrado que no es más que una sombra de lo que fue. La población de las naciones occidentales representa una sociedad que en todos los aspectos ha sido corregida y pulida hasta el punto de parecerse a una enorme colección de figuras antiguas restauradas. Sólo cuando uno toma nota del número de personas de un grupo que han sido tratadas quirúrgica o químicamente o que se han salvado de alguna manera de volver al polvo del que proceden, se da cuenta de la intención ecológica moderna y sin embargo nunca cambiante de la Naturaleza.
Las enfermedades socializan. Es difícil decir hasta qué punto toda enfermedad hace posible la convivencia relativamente pacífica dentro de nuestra sociedad. Sería decididamente unilateral si consideráramos sólo las dificultades y los problemas que nos plantean las enfermedades y no tuviéramos en cuenta las aportaciones.
Difícilmente podemos comprender las cualidades sociales del hombre sin considerar que éste participa en la sociedad como una especie de molestia quimérica: empuja y es empujado, come y es comido. La sociedad es, en su mayor parte, un medio viscoso, y el movimiento del hombre dentro de este medio requiere una habilidad y energía considerables. La actividad en el ecosistema humano da forma y moldea nuestras capacidades y talentos, al tiempo que actualiza nuestra susceptibilidad morbosa, al igual que los humanos, por su parte, mortificamos y desafiamos nuestro entorno. Por así decirlo, la sociedad es un sistema relativamente cerrado en el que todos tenemos que encontrar nuestro lugar y en el que, sobre todo, los distintos grados de somatización desempeñan un considerable papel estabilizador.
En nuestro mundo humano, sin embargo, los seres humanos no son en absoluto el único factor implicado. Nuestro mundo no está formado únicamente por la especie homo sapiens, por muy omnipresente que sea. Dentro del medio en el que se mueve el hombre -la sociedad, en otras palabras-, el propio hombre no es más que una cualidad entre muchas otras, una parte de un entorno muy complejo que consta de mucha piedra y hormigón, de adornos artificiales y de trozos de cielo, flora y fauna. Al menos desde el punto de vista médico, nuestro prójimo tiene la misma e igual importancia que, por ejemplo, la propia casa, la vista de las montañas en el horizonte o la maceta del salón. En consecuencia, nuestras sensibilidades y apatías derivan y se dirigen por igual a nuestro gato mascota o a la primavera con sus brisas cargadas de polen que a nuestros semejantes.
Tanto en particular como en general, la morbilidad o la susceptibilidad a la enfermedad posee un potencial que no debe subestimarse para mantener la armonía social, ayudando a garantizar una sociabilidad altamente híbrida. ¿Quién sabe cuántos matrimonios deben su existencia a los ataques de migraña con los que una esposa y madre fundamenta un sadismo crispado y salva así a la familia en su conjunto? ¿Cuántas investigaciones han explorado hasta qué punto los sentimientos de odio y rabia de un empresario hacia sus empleados y clientes encuentran su expresión en el estado del corazón del empresario y no en el envenenamiento de las relaciones con otros seres humanos? ¿Quién ha tenido en cuenta que la ansiedad que acompaña a la ambición emprendedora a menudo se repliega en una susceptibilidad a los ataques de diarrea? Por último, ¿cuántas veces hemos reconocido la importancia de la hipertensión como factor de estabilización de la sociedad, incluso de preservación de la civilización en la medida en que las tensiones destructivas encuentran un receptáculo en la hipertensión física?
Es concebible que una determinada civilización recurra más a estos potenciales cuanto más se apoye en una noción idealista de la armonía como parte integrante de la existencia social. No podemos descartar el papel que desempeñan en este sentido nuestra llamada criminalidad y asocialidad, ni la utilidad de nuestra susceptibilidad a la enfermedad para embalsamar hasta cierto punto las tendencias asociales en patologías de diversa índole. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de las implicaciones positivas para la sociedad de un trastorno como la arteriosclerosis, al que se atribuye el mayor número de muertes «civilizadas»? ¿Cuántos «atentados» de carácter físico y patológico estaban destinados originalmente a los demás?
Nuestros hospitales, pues, asumen un papel algo diferente al que se les asigna habitualmente: puntos de recogida de la criminalidad larvada. Valdría la pena investigar en cada sala del hospital cuántos huesos rotos han evitado una «ruptura» de la ley. Las clínicas y los hospitales hacen honor a una forma de prevención de la delincuencia que rara vez se percibe como tal y, debido a la gran cantidad de antipatía sacrificada que reúnen, se transforman continuamente en una especie de Hôtel-Dieu. Ciertamente, nadie concluiría al verlos que los hospitales también sirven como una especie de penitenciaría.
De hecho, parece que son precisamente esas contribuciones -ya sean políticas, teológicas, filosóficas o científicas- recompensadas o motivadas en cierto modo por la premorbilidad o la enfermedad las que tienen un carácter epocal o genial. Parecen desarrollar una vitalidad y una longevidad tanto mayores cuanto más arraigadas estén en una morbilidad natural, cuanto más se incrusten en la paradoja de la naturaleza de la salud y la enfermedad.
Es una forma de entender la «inmortalidad» del filósofo Immanuel Kant, al que se sigue citando cada vez que se habla del lugar relativo de la razón. Como miembro de la pequeña burguesía, se esforzó por mantener un estilo de vida especialmente «razonable» hasta el último detalle. Nunca salió de la región de la ciudad en la que nació, viviendo más bien en términos de una estructura espacio-temporal estrictamente ordenada que recuerda a una prisión. En sus reflexiones sobre la razón, el espacio y el tiempo se convierten en los principales principios de ordenación según los cuales se estructuran nuestras impresiones sensoriales relativamente caóticas. La mente ilustrada de Kant parece haber exagerado compulsivamente el lugar de la racionalidad, una falta de razón irracional que debería haberse somatizado como demencia senil. En realidad, en su vejez, una cualidad espectral altamente irracional se abrió paso en su «razón». ¿O es que esta ausencia de razón motivó su filosofía desde el principio como un telón de fondo premórbido?
Lo que se aplica al filósofo se aplica también al científico. Robert Mayer, por ejemplo, médico y teórico, sufría una psicosis maníaco-depresiva, aunque no se ajustaba completamente a los ejemplos de los libros de texto. Su trastorno pertenece propiamente a la neurología, ya que va acompañado de una alteración del metabolismo enzimático en las células del cerebro. En sus Consideraciones sobre la equivalencia mecánica del calor, Mayer propuso la ley de la conservación de la energía, un área que parece haber ejercido una considerable fascinación para él. ¿Estaría fuera de lugar imaginar su descubrimiento, que marcó una época, como el concomitante de su condición física? ¿No habría que compensar la particular brillantez de su descubrimiento teórico con el correspondiente sufrimiento?
Incluso las ideas políticas tienen su origen en nuestra naturaleza orgánica. Los reumatólogos que investigaban los dolores asociados al reumatismo abdominal descubrieron que los bloqueos musculares isométricos servían para frenar la creencia supersticiosa en el valor de un estilo de vida demasiado fácil. No se puede evitar trasladar este ejemplo particular a una esfera más universal. Parece como si los puños cerrados isométricamente se alzaran contra cualquier proceso democrático demasiado isotónico, como si la dictadura del proletariado con una ideología que tiende a la obstinación personificara el equivalente político del funcionamiento muscular isométrico.
Nuestras Weltanschauungen surgen de nuestros órganos. El espíritu humano debe su existencia a ellos, siendo capaz de pensar únicamente en el lenguaje de los órganos y en las categorías que proporcionan las vísceras, los músculos y el esqueleto.
El cerebro no es una excepción, ya que no es más que un órgano entre los muchos que sirven a la función intelectual/espiritual. Sólo proporciona su propia parte. Una inspiración, por ejemplo, se registra la mayoría de las veces en los pulmones, no en el cerebro. La medicina psicosomática mantiene una reserva especial en relación con los trastornos cerebrales, casi como si el cerebro rozara el tabú, el reino del propio ego, que como punto arquimédico debe permanecer inviolado. Es como si algo en nosotros se rebelara ante cualquier intento de relativizar el ego o de implicarlo en un contexto más amplio. Es como si nuestra propia existencia se viera amenazada por la idea de que nuestro cerebro, con el que nos identificamos tan estrechamente, pudiera estar sujeto a las mismas leyes que el estómago, el sistema circulatorio, los genitales o la musculatura de la espalda. Sin embargo, el cerebro también está moldeado por la naturaleza, al igual que las vísceras. Permanece atrapado en su dependencia de las funciones naturales y lleva a cabo su singular actividad de forma parecida a como lo hace el infatigable y obstinado corazón. Independientemente de las teorías filosóficas, políticas, teológicas o científicas que tengan su origen en nosotros, el cerebro no parece desempeñar un papel más importante en su creación que los demás órganos.
La medida en que nuestros órganos determinan nuestras Weltanschauungen encuentra testimonio en nuestro lenguaje. Todo tratamiento del lenguaje y de su historia, de la etimología, parece conducir a las sensaciones endosomáticas, sensaciones que luego quedan como sustancia para todas las formulaciones posteriores. Cuando la etimología no logra penetrar en esas sensaciones, deja la impresión de que su tarea no se ha completado más que a medias. Si las llamadas raíces de las lenguas indogermánicas, por ejemplo, no coincidieran con una sensación física como la angustia, que aflora en la angina de pecho o en el Drang alemán (del Sturm und Drang), parecerían suspendidas, sin fundamento y sin raíces.
Incluso en los ámbitos más intelectuales o espirituales, no podemos prescindir del material de las sensaciones orgánicas. Al igual que nuestra visión del mundo está inequívocamente ligada a la experiencia óptica, toda postura que asumimos en materia de intelecto descansa finalmente en nuestras piernas. El entendimiento no parece tener más que ver con nuestro cerebro que con nuestras otras extremidades. Lo que se entiende es, en consecuencia, también algo que se convierte en algo natural y que puede fijarse o colocarse: asume una vida propia como el «taburete» etimológicamente relacionado. Incluso lo que es «estadísticamente» significativo es algo que puede valerse por sí mismo y que entendemos como una entidad casi autónoma. Cuando Martin Heidegger percibe el mundo empírico como un «soporte» o marco, se refiere a una construcción compuesta por bloques de construcción estadísticamente significativos, una postura filosófica que debe su existencia a las patas sobre las que nos apoyamos como seres humanos.
¿De dónde sacamos entonces la idea de que somos antagonistas de la Naturaleza? ¿No llevan todos los productos de nuestra tecnología el sello de nuestra naturaleza orgánica? ¿No es la tecnología una mejora o un enriquecimiento de la naturaleza? De alguna manera, preferimos imaginarnos como si hubiéramos escapado de la Naturaleza o, al menos, como si hubiéramos sido desterrados o exiliados por ella.
Mientras que la medicina arquetipal caracteriza la actividad del médico como «terapia», en las ramas de las profesiones curativas basadas en las ciencias naturales la actividad principal es el «tratamiento». Mientras que la terapia en su significado original implicaba el «culto», la actividad en torno a una enfermedad, el tratamiento es mucho más una manipulación, una imposición de manos con un comportamiento autoritario. El tratamiento connota una relación vertical entre el médico y el paciente mediante la cual se puede lograr la recuperación.
El tratamiento es la consecuencia lógica e inevitable de una Weltanschauung en la que lo negro es negro y lo blanco es blanco, en la que, por supuesto, la salud y la enfermedad están claramente separadas. En casos extremos, la perspectiva del tratamiento presupone una ideología incuestionable en la que la enfermedad, como una especie de surrealismo deformado, se mide con una norma de simetría casi clásica. El tratamiento presupone un pensamiento y un sentido moral en lo que respecta a la salud y la enfermedad y para el cual la salud y la enfermedad son tan distintas como los ángeles y los demonios en la perspectiva cristiana. El tratamiento se nutre continuamente de una indignación colectiva por el mal en el mundo que sólo la erradicación completa podría satisfacer.
Uno puede estar seguro de que el tratamiento no percibe el asma bronquial como el sufrimiento que resulta cuando una tendencia a la brutalidad espiratoria se inhibe por el miedo a la aniquilación y que, en consecuencia, merece una condena multiforme. Desde la perspectiva del tratamiento, el asma es más bien una perturbación respiratoria, leve o de curso espectacular, perjudicial y claramente negativa.
El tratamiento consiste en una serie de técnicas destinadas a restablecer el statu quo ante, para que el paciente vuelva a estar «como nuevo». El tratamiento consiste en contramedidas, tanto quirúrgicas como químicas; en el caso del asma, en otras palabras, en medidas antiasmáticas. Se recetan antialérgicos, antiflogísticos, antiespasmódicos, antibióticos o, incluso, antidepresivos. La postura básica es «anti», opuesta a todo lo malo, de acuerdo con el principio de contraria contrariis. El tratamiento es antagónico, con vistas a restaurar lo perdido. El tratamiento es prudente, sus esfuerzos son principalmente hechizos apotropaicos, exorcismos y, a menudo, persecución fanática de la enfermedad. Del mismo modo, el tratamiento implica una forma de higiene que aleja al paciente de todos los posibles alérgenos: las alfombras se limpian con trapos húmedos para liberarlas del polvo doméstico maligno. El efecto recuerda a una especie de magia de corral llevada a cabo en épocas anteriores en forma de lustraciones de agua. Además, se emplean cantos mágicos, conjuros que recuerdan a una purga o a una especie de absolución. Se recurre a retos sugestivos y a llamamientos aleccionadores para tener buen ánimo. El médico se ofrece como un pilar de fuerza al que el desdichado y desesperado paciente puede aferrarse en busca de apoyo.
Si el retrato del tratamiento que acabamos de exponer suena algo irónico, no va dirigido al tratamiento en sí, sino a las nociones médicas que subyacen al tratamiento, nociones que llegan a reclamar una eficacia exclusiva. El sarcasmo se dirige a la seriedad con la que la medicina se considera a sí misma como la única posición ética. La conveniencia del tratamiento no puede cuestionarse mientras la vida y el bienestar sean importantes. Sin embargo, el cinismo se instala cuando la medicina se absolutiza y, admitiendo o no, emprende un tratamiento exorcizante, que en su seriedad sádica rivaliza con la caza de brujas de la Edad Media. El cinismo comienza en el punto en el que la salud y la vida -bajo la rúbrica de salus est vita, la salud es la vida- se declaran sacrosantas con demasiada naturalidad. La experiencia nos muestra cómo la naturaleza socava, con medidas cada vez más drásticas, el impulso hacia la salud y la plenitud cuanto más obsesivo se vuelve. El sarcasmo debe instalarse antes de que las nociones de la medicina sobre sí misma se vuelvan contraproducentes.
Mientras que el tratamiento actúa principalmente, la terapia de las perturbaciones y enfermedades orgánicas en la medicina arquetipal es verbal y extremadamente poco práctica. La actividad que existe consiste únicamente en ciertos gestos «de culto» y directivas mímicas diseñadas para complementar el enfoque en lo verbal.
Sin embargo, la terapia verbal no se ocupa de la jerga y los conjuros, ni reparte consejos. No se hace ninguna reivindicación particular de autoridad. La terapia sigue siendo un diálogo que se esfuerza continuamente por lograr una relación horizontal entre el paciente y el terapeuta. En principio, la terapia requeriría un mínimo de conocimientos técnicos y mucha más empatía y una creatividad siempre atenta y brillante para abrirse camino a través de las vicisitudes de los conflictos y las paradojas. En lugar de la empresa y la racionalidad, la terapia se alía más fácilmente con el espíritu mercurial, que conduce y extravía incesantemente. A través de la dialéctica, la terapia se esfuerza por llegar a un acuerdo con la complementariedad de todas las tendencias dispares. Mientras que el tratamiento vive de la estricta diferenciación entre blanco y negro, salud y enfermedad, los aspectos terapéuticos de la medicina arquetipal se encuentran en un crepúsculo místico en el que los opuestos se dan cuenta de sus conexiones relacionadas. Es una forma de medicina en la que las posiciones cambian constantemente, en la que ahora el enfermo se convierte en el sano; ahora el sano, en el enfermo. A veces parece que la capacidad de que lo sano se convierta en enfermo fuera el único factor saludable, que la salud de un paciente no fuera más que una forma cuestionable de morbilidad.
Al ser relacional o relativa, la terapia en la medicina arquetipal está más libre de matices morales que el tratamiento. La terapia no está tan sujeta a la búsqueda Damocleana de los fracasos del pasado ni al espíritu de un culto a la vida y a la salud. En la terapia, la enfermedad es mucho menos una obra del Diablo que espera ser erradicada. Si, no obstante, aparece, suele hacerlo como jene Kraft, die stets das Böse will, und stets das Gute schafft (ese poder que siempre pretende el mal y realiza el bien). Incluso el horror que le acompaña puede percibirse a menudo como un crepúsculo luciferino. El cinismo médico, que florece tanto más cuanto más extendidas están las obligaciones del juramento hipocrático, aparece como una leve ironía. Así, la terapia de la medicina arquetipal, que se ocupa de los seres humanos como objetos quiméricos, está relacionada con la alquimia. También la medicina arquetipal es un arte de hacer oro y estiércol, donde el tesoro se encuentra en las aguas residuales de las alcantarillas o el oro se transforma en estiércol de carnero, según las relevancias establecidas por la Naturaleza.
Principalmente por la confianza en la alianza con el «Diablo», la terapia verbal de la medicina arquetipal busca «redimir» lo que se ha metamorfoseado en enfermedad física. Podemos imaginar el proceso como una «re-sublimación» de algo que ha sido víctima de la materialización. Sublimación puede entenderse como «flotar», una condición complementaria a la que en latín se designa gravis, pesado, y en inglés, «gravitation».
Precisamente mediante su posición casi irónica y cuasi masoquista frente a la enfermedad, su tendencia a la mística del sufrimiento y su relación de amor -que roza lo perverso- con la enfermedad, la medicina arquetipal intenta extraer el espíritu de la materia. El proceso no se produce sin una especie de Todeshochzeit, matrimonio con la muerte. Supongamos que el asmático se da cuenta de que la Naturaleza pretende estrangularlo por su inclinación a la grandeza espiratoria. Entonces también podría ocurrírsele que su asfixia interior sólo podría salir del ámbito físico cuando la asfixia en forma de autolimitación entre en enlace con sus tendencias a la «grandeza». Puede que se dé cuenta de que no tiene más remedio que «casarse» con el monstruo, entrar en un Todeshochzeit. El término es quizás un poco grandilocuente, pero ciertamente se aplica. Además, evoca el mitologema general de algo particularmente deseable que se une a algo terrible y, por tanto, «muere»: un monstruo que contiene algo de valor oculto. Un Todeshochzeit es sólo superficialmente tal, ya que la muerte desempeña un papel real muy pequeño y sólo desde la distancia. Por lo general, no es más que el espectro del Todeshochzeit lo que despierta el horror, la incredulidad, la risa o la indignación.
La inusual conjunción con la «muerte» da lugar a una sensación de ampliación de horizontes, como si el enfermo experimentara la «eternidad». Es como si la vida del individuo adquiriera por primera vez una unicidad inconfundible e incorruptible, una limitación particular y una libertad simultánea. Es como si este reconocimiento confiriera una seguridad inexpugnable en medio del ajetreo de la existencia humana.
El momento de este «matrimonio místico» también puede llevar consigo la dicha o el éxtasis. Al igual que la eternidad no es únicamente un reino en el que entramos al final de nuestra vida, un imperio en el que los estragos del tiempo ya no nos afectan, el éxtasis no es únicamente una condición que comienza con la eternidad. El éxtasis puede producirse en todos los matrimonios. Ciertamente, el menor de los matrimonios sería el Todeshochzeit, siempre y cuando no entendamos el éxtasis como una euforia, sino como una sensación interior de seguridad y bienestar. Los términos que solemos asociar con la religión vuelven a aparecer en la medicina en relación con el modo y la forma en que experimentamos la salud y la enfermedad.
Lo que se aplica a la eternidad y al éxtasis eterno se aplica también a la «resurrección». No hay que entender la resurrección exclusivamente como un ascenso póstumo de un cuerpo astral. Eso no es más que la versión religiosa de un acontecimiento completamente real, lo que la medicina denomina «reconvalescencia». Siempre que la vida continúa tras esas experiencias que hemos llamado Todeshochzeit, se ha producido algo parecido a una resurrección. Cuando el estado de un paciente infartado mejora después de haber sido liberado de la siniestra máquina infernal de una unidad de cuidados intensivos, muestra todos los signos de haber experimentado un Todeshochzeit. Puede decidirse a no invertir más su «corazón» en cosas que antes consideraba importantes, hasta que un odio desatendido le ataca literalmente. Si adopta la actitud, tal vez ingenua, de no tomarse ya las cosas tan en serio, se dirige a un statu quo ante, aunque en el que una cierta reserva ha ocupado su lugar. La reconvalescencia, en otras palabras, es una reconstitución en la que tomamos algo que antes se consideraba indigno o inútil y nos unimos a él en una especie de matrimonio sacramental. La reconvalescencia, por lo tanto, se asemeja a esas imágenes de resurrección de origen cristiano en las que el Cristo resucitado está afligido con todos los signos de su reciente calvario agónico. El Cristo resucitado del Retablo de Isenheim de Grünewald emana no sólo un sentido de lo eterno cuando se cierne ante el telón de fondo del universo, no sólo un sentido de éxtasis cuando la iluminación transforma la materialidad de su cuerpo en algo neumático. Más bien, lleva también las marcas de sus heridas, que emiten un brillo fosforescente que supera toda cirugía profana de primeros auxilios/emergencia. Cristo aparece como los mártires del cristianismo en general. La caridad y la piedad, la creencia en un más allá y en la paz eterna, y la condena de toda brutalidad obligan a la brutalidad a realizarse físicamente en los mártires. En consecuencia, los santos son, por regla general, mutilados. Si hubieran percibido su existencia desde un punto de vista menos idealista y más mórbido, probablemente no habrían encontrado con tanta frecuencia finales tan gloriosos y heroicos.
Es como si los seres humanos se movieran a lo largo de su vida hacia arriba y hacia abajo en un eje vertical para finalmente terminar y permanecer en el fondo. Las condiciones que denominamos «reconvalescencia», recuperación y remisión pertenecen a esta imagen bajo la rúbrica de recaída. Es como si todas las incertidumbres de la vida fueran una expresión de la misma verdad, a saber, que la vida es un rondar por el abismo de la muerte.
El curso que toma la reconvalescencia no sólo es perceptible en el marco de la terapia verbal. Abandonado a sí mismo o bajo tratamiento, el estado básico mejora generalmente, pero de forma lenta y luego interrumpida por recaídas. Los intervalos lúcidos duran más tiempo, las recaídas se vuelven menos graves y pierden el carácter de lo aporético, lo desesperado, lo total. Sin embargo, sobre todo entonces, cuando las antiguas actitudes se reafirman con demasiada rapidez y la unilateralidad anterior, superficialmente sana, toma el relevo como si no hubiera pasado nada, se vuelven a minar fácilmente. La reconvalescencia es una especie de imagen reflexiva de la tendencia de la Naturaleza a permitir que nuestra quimérica existencia se desintegre en cascada en una serie de pasos siempre descendentes. Es el reverso del patrón vital, según el cual nos recuperamos después de cada caída más o menos grave, para llegar finalmente a la muerte. Todos somos enfermos crónicos que de vez en cuando mejoran.
Este principio se aplica a la mayoría de las enfermedades. Un caso de gripe puede parecer casi cómico en personas jóvenes, y su naturaleza insidiosa sólo se pone de manifiesto cuando un individuo mayor se ve afectado. Aunque las varices nos parezcan meras molestias cosméticas, pueden dar lugar a una trombosis o a un síndrome embólico que conduzca posteriormente a la muerte. Cada lecho de enfermo adquiere un carácter agónico, como si cada paciente estuviera tendido en su lecho de muerte.
La medicina arquetipal retrata el sufrimiento corporal en forma de materialización y resublimación debido a la sobrecarga de la unilateralidad. En la imaginería religiosa, la medicina arquetipal encuentra una conexión con una tradición milenaria, aunque las perspectivas religiosas se mantienen menos por la ecuanimidad mística y la ironía esotérica y más por la sensibilidad moral. Lo que la medicina arquetipal considera un juego homeostático de la creación increada, la religión lo ve como una lucha seria, incluso sombría, por el poder. En consecuencia, los términos de la religión no son cuasi-físicos, sino que proceden directamente de la filosofía moral: pecado, castigo y expiación.
La moralización religiosa no es un fenómeno que hayamos superado ni se aplica sólo al coto de algunas sectas. El sentido moralista de la propia enfermedad está presente, al menos en cierta medida, incluso en los más ilustrados. Por lo general, la enfermedad ya no se percibe como una lucha sombría con un dios ofendido o un demonio insultado. Más bien, el remordimiento o el arrepentimiento aparecen cuando, a posteriori, se hace evidente la correlación entre una enfermedad o un sufrimiento crónico y nuestro estilo de vida, algo que podría haberse evitado. Los matices morales resuenan aún hoy en toda patología: responsabilidad, culpa, castigo y expiación. En épocas anteriores, esta perspectiva moralista de la enfermedad estaba en relación con las normas de socialización y con la conexión del individuo con lo divino. La arrogancia humana, la blasfemia contra el orden divino, los juramentos sacrílegos y la maldad hacia todo lo que un dios había creado atraían la enfermedad como castigo. El modelo no es sólo cristiano, sino generalmente religioso y omnipresente, una imagen primigenia de cómo el hombre percibe el ir y venir de la enfermedad.
No sólo es el diablo cristiano el que cojea como un paciente ortopédico, que fue arrojado del cielo a la tierra por su oposición al plan de salvación de Dios: de la misma manera fue arrojado Hefesto de los griegos desde el monte Olimpo. Prometeo, que robó el fuego del Olimpo para la humanidad porque no podía soportar su miseria, fue encadenado por Zeus a una roca en el Cáucaso, donde un águila se comía su hígado de día para que volviera a crecer de noche. A su desenfreno le siguió el sufrimiento y el miedo de una enfermedad hepática crónica. La irreflexión optimista de su hermano Epimeteo también dio frutos amargos, ya que, sin sospechar ningún mal, liberó enfermedades de la caja de la bella Pandora, multiplicando así las dolencias del mundo. Tántalo se vio envuelto en un destino más moral. Por robar néctar y ambrosía de la mesa de los dioses, fue castigado con una sed insaciable, una condición compartida con los diabéticos. Lo mitológico, donde la patología se manifiesta como algo moralista/teológico, también aparece menos exaltado en las leyendas donde los enfermos, en vida o póstumamente, deambulan «dañados», emitiendo gritos insólitos o arrastrando cadenas por la noche con la torpeza de los tullidos.
Mientras que la etiología se trata bajo el aspecto del castigo divino, las tradiciones religiosas y míticas también llevan la creencia de que la prevención y la terapia pueden ocurrir si el hombre, antes o después del hecho, asume el posible castigo como penitencia y expiación. En la penitencia y la expiación, nos encontramos no sólo con el principio de contraria contrariis, sino también con el de similis simile curatur. No sólo hay que tratar la enfermedad con los opuestos, sino también con los mismos. En consecuencia, nos exponemos prematuramente al sufrimiento para que éste nos deje en paz. Nos atormentamos y humillamos, tendiendo al sufrimiento como forma de prevención. Arrastramos pesadas cruces en procesiones de súplica, doblando nuestras espaldas bajo el peso y demostrando así el conocimiento psicosomático de que toda arrogancia humana se encuentra con deformidades jorobadas y otras múltiples afecciones vertebrales. Para evitar la reaparición de la epidemia de la danza de San Vito, la población de Echternach, en Luxemburgo, celebraba anualmente procesiones en forma de corea en las que los participantes saltaban como si estuvieran aquejados de la enfermedad. En Babilonia, cada año se sacrificaba un buey en relación con el culto a Mitra, como para evitar, mediante este sacrificio de poder, el agotamiento de las fuerzas humanas. Del mismo modo, los aztecas alimentaban a su dios del sol, cada vez más anémico, con la sangre y los corazones de los guerreros. Por último, el hombre contemporáneo parece intentar prevenir el castigo reumático de la movilidad y la flexibilidad indebidas mediante el uso de anillos y brazaletes pesados y vinculantes. Incluso el descubrimiento de la inmunización activa fue precedido en muchas zonas por prácticas cultuales sinónimas.
En comparación con el cirujano que deriva su denominación profesional del griego kheir, mano, y que opera, en su manto salpicado de sangre, con este y aquel instrumento, o con el médico de cabecera que palpa a sus pacientes, los examina y los somete a baterías de pruebas, la terapia verbal parece extraordinariamente pasiva. Las palabras son las herramientas principales, y las manos se limitan a gestos ocasionales, mientras que incluso los consejos se dan con moderación, si es que se dan.
Esta pasividad parece pertenecer a una forma especial y particular de servicio. Requiere un entrenamiento inusual para evitar recurrir a la acción concreta o a la actividad de cualquier tipo, sino para retener las energías emocionales hasta el punto de trabajar de forma invisible entre bastidores.
La terapia verbal incluye la reflexión y la consideración de los síndromes de la enfermedad que trae el paciente. No es una terapia que evalúe sobre la base de impresiones sensoriales, sino que busca la esencia, lo esencial, un proceso en el que las impresiones sensoriales desempeñan un papel secundario. La reflexión es en realidad hermenéutica, el arte de la interpretación fenomenológica, tan fácil como difícil. Parece ser la cosa más sencilla del mundo y al mismo tiempo la más compleja. La reflexión parece tener que reconocer el aparentemente superficial enigma de la Esfinge, los síndromes de la enfermedad como un filosofema general. Sabiendo que los rasgos recesivos del carácter se somatizan en la enfermedad, la tarea de la reflexión es extraer de los datos lo que «está mal» en el paciente.
Cuando a una mujer joven le molesta la inflamación continua de una infección vaginal evocada, por ejemplo, por las tricomonas, puede haber algo obstinado presente que «brota» ante los intentos de profundizar e influir en la condición. En consecuencia, el carácter crónico del trastorno se ve afectado a pesar del deseo de la paciente de ser útil y de proporcionar datos pertinentes sobre su estado. La comprensión de la enfermedad nos lleva al terreno de la impotencia y de lo enloquecedoramente molesto.
El momento de la reflexión satisfactoria suele tener un efecto repentino, pero su funcionamiento sigue siendo un enigma. La reflexión parece seguir siendo eficaz incluso cuando no hay más explicaciones, como si el momento de reflexión (¡y suele ser cuestión de un momento!) desarrollara un efecto psicológico. Es como si se practicara la «telequinesis» y toda la discusión posterior no fuera más que el cuidado de un embrión ya viable. Parece que la ocurrencia, el «momento», sacó a la enfermedad de un aislamiento en el que, en principio, tendría que haber caído a través del tratamiento objetivo, a través de la actividad «adecuada». La reflexión en este sentido diluye, alivia y transforma la densidad, la pesadez, de una enfermedad. Sublima, redime, trae la resurrección y, en la medida en que este proceso es reconocido como un rasgo esencial, reconecta al paciente con lo que estaba perdido y lo reúne.»
Normalmente, la pregunta «¿Qué hago ahora?» sigue a una reflexión exitosa. La pregunta es fundamentalmente falsa y superflua. El reconocimiento fue el hacer, y lo más importante ya ha tenido lugar. Lo que ahora sigue no será más que una profundización y ampliación de lo que se ha reconocido. El reconocimiento, la reflexión, la comprensión de la esencia son la terapia. El reconocimiento cambia y nos motiva a formas de acción que antes no podíamos o no hubiéramos pensado. Es como si el pensamiento/espíritu y el hecho/acción se comportaran de forma complementaria, como si no pudieran tratarse simultáneamente, sino sólo secuencialmente, excluyéndose mutuamente. Y aunque el efecto del espíritu se desarrolla tanto más intensamente cuanto más «paralizada» está la actividad terapéutica, el éxito de la actividad depende de la motivación del espíritu.
La terapia verbal, por tanto, presupone, requiere incluso, un cierto alejamiento de la realidad. Un exceso de conocimientos fácticos sólo parece conducir a la ineficacia. Cuanto mayor sea el número de hechos, mayor será el peligro de que la esencia no emerja, quedando incomprensible en el torrente fáctico. La terapia verbal en la medicina arquetipal vive de una cantidad limitada de datos. Hay ciertos requisitos previos para la aplicación de dichos datos, requisitos previos que se encuentran en ciertos terapeutas, al igual que en ciertos adivinos y curanderos.
El lenguaje es psicosomático por excelencia. El lenguaje tiene una naturaleza híbrida, que se extiende desde lo espiritual/sutil indoloro, por un lado, hasta las dificultades y la sensualidad del cuerpo, por otro. En ocasiones, parece posible construir mundos enteros sólo con el lenguaje, mundos separados de todo lo demás donde las palabras se mueven de un lado a otro y se unen entre sí. Sin embargo, las apariencias engañan. También el lenguaje está tan ampliamente contaminado por la suciedad de la tierra y por la lujuria del ser que debemos cuestionar fundamentalmente si alguna vez podremos elevarnos por encima de la superficie de la tierra. Parece que no nos queda más remedio que seguir emitiendo gritos inarticulados que no difieren esencialmente de los gritos de los simios, los susurros de los árboles del bosque, el trueno de las rocas al caer, el murmullo de un arroyo o el susurro del viento en la maleza.
En realidad, la palabra sigue siendo organísmica, un gorjeo. Aplicada terapéuticamente, se alinea con todos los métodos de tratamiento psicosomático que crean conciencia de nuestros órganos enfermos, uniendo así sonido y resonancia.Su uso pertenece de forma natural a métodos de terapia como la eutonía, la bioenergética, el entrenamiento Feldenkrais, etc., aquellos métodos que intensifican la conciencia del cuerpo y para el cuerpo enfermo también, para que éste no tenga más remedio que cambiar. El habla por sí misma tiene el mismo efecto cuando está suficientemente cargada de sensaciones físicas y sensuales de la respectiva enfermedad. En este contexto, el discurso no debe ser demasiado abstracto; su terminología no debe proceder ni de la ciencia empírica ni de la filosofía casi pura. El discurso debe conducir al espíritu y hacer así sublime aquello de lo que habla. Al mismo tiempo, debe seguir siendo imaginal, dirigido hacia las imágenes primarias, hacia las imágenes arquetipales donde el contenido y la forma se vuelven idénticos. El diálogo durante una hora terapéutica es una realidad multifacética en la que, como sabemos, el orden de los asientos, las actitudes posicionales de terapeuta y paciente, la melodía de lo que se dice o se habla, los gestos, etc., tienen su lugar y su valor. El diálogo es una interacción compleja, la discusión es en realidad un contacto mutuo. Se acerca a lo físico y, en esa medida, es también un tratamiento, una imposición de manos. El paciente también muestra todas las reacciones que podría tener un paciente sometido a otro tipo de tratamiento más concreto: hace una mueca de dolor o manifiesta otros signos de dolor; se imagina que le están examinando y se retuerce a causa del examen de sondeo. Puede que de repente sienta un escalofrío o que se sienta aliviado cuando se acabe, o que le parezca que le han aplicado un bálsamo refrescante. Después de la hora de terapia, puede sentirse restaurado y reconfortado o agotado. En otras palabras, la manipulación y el manejo se producen tanto en la consulta analítica como en la mesa de examen del cirujano. Si de vez en cuando se expresa la opinión de que las consultas analíticas no son más intensas que una fiesta de té, no debemos olvidar que las visitas al médico a menudo no son en sí mismas más que Kaffeeklatsch.
A menudo suponemos, de forma algo errónea, que los predecesores de los practicantes de la terapia verbal se encuentran especialmente entre los sacerdotes. Al hacer esta suposición, probablemente tenemos en mente la noción de que el contacto físico es de importancia secundaria en ambas formas de relación. Siguiendo lo dicho anteriormente, esta noción sólo tiene una validez limitada. Los predecesores de los terapeutas verbales son más bien todos aquellos que, de una forma u otra, practican el arte de curar. Esto se aplica tanto a los curanderos como a los que han hecho incisiones, cauterizado o medicado. Si concedemos algún poder al lenguaje terapéutico, ese poder deriva su eficacia de la capacidad híbrida del lenguaje de ser una realidad tanto física como espiritual.
Dado que la medicina empírica piensa en términos de sistemas abiertos, ha tenido que desarrollar una ética especialmente seria. Para la medicina empírica, los hechos son y siguen siendo únicos, mientras que la enfermedad y la salud llevan el sello de una realidad incuestionable. No son intercambiables y, como tales, surgen causalmente. Lo que es adquiere una realidad plomiza y se convierte en algo de lo que hay que hablar. En la medicina empírica y en una época dominada por su perspectiva, la avalancha de información debe necesariamente convertirse en una bola de nieve: la educación se convierte en una cuestión de vida o muerte. Como los hechos son tan únicos (con ciertas limitaciones temporales debidas al cambio), hay que concederles la máxima seriedad.
La medicina empírica también mantiene la concepción de la vida como un proceso lineal en el que cualquier «después» no puede ser un «antes». Este principio coloca a la medicina empírica en la posición de tener que mantener el ceño fruncido y las cejas perpetuamente y con sentido. La imagen de la vida como un proceso lineal que se extiende de la salud a la enfermedad y de ahí a la muerte (según la cual «salud» significa «vida'») obliga a la medicina empírica a convertirse en medicina de urgencias, y el desarrollo general tiende a hacer unidades de cuidados intensivos de países enteros.
Mientras que la ética de la medicina empírica es una moral seria, no se aplica a la medicina arquetipal. Dado que la medicina arquetipal piensa en sistemas cerrados en los que los elementos se organizan en polaridades y sólo obtienen valor en relación con otra cosa, resulta una ética más amoral. En principio, nada es único. Es más, lo que parecía único en un momento dado puede volver a ser lo contrario en poco tiempo. En consecuencia, la información ya no es decisiva, pues sobre toda información pende el espectro de la inutilidad y la futilidad. Los acontecimientos, incluso los de importancia médica, adquieren algo de la Gestaltung, Umgestaltung, des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung (formación, transformación, de la mente eterna) de Goethe.
Si tenemos en cuenta, además de las diferencias éticas, que la medicina arquetipal emplea los hechos principalmente como punto de partida para intuir la esencia (por ejemplo, la discusión de un caso de anemia se desplaza a consideraciones sobre las cosas pálidas, deslavadas y blancas), la cualidad de distracción de la realidad médica aumenta aún más. Es como si para la medicina arquetipal todo fuera una realidad a medias, como si una sonrisa o una risa final no desaparecieran nunca, y que permaneciera una constante incredulidad de que la Naturaleza pretendiera realmente ser tan seria con nosotros. Es como si nuestro mundo humano tuviera la cualidad de una fata morgana, que se confunde fácilmente con el sinsentido. Allí donde se practica la intuición, la realidad conserva siempre la cualidad de brujería y, por tanto, la ética de la medicina arquetipal tiende a la ironía. A pesar de todo el existencialismo, la vida sigue conservando algo de virtual.
Si el objeto de la medicina empírica es un asunto serio, entonces el médico que lo trata debe ser serio. Por lo general, es venerado, venerado con la misma reverencia que le correspondía al dios griego Apolo, quien, como figura exaltada de perfección anatómica, blanca como el mármol, contemplaba el Golfo de Corinto desde las alturas de Delfos. Como progenitor de todos los médicos, Apolo conquistó a Pitón, una serpiente que representaba todo lo repugnante, lo misántropo, lo maligno y lo que provocaba la enfermedad y la muerte. Apolo era un vencedor, un conquistador, un dios del sol, cualidades que conservan sus descendientes médicos. Pero esta noble herencia puede socavarse a sí misma. Parece como si la ironía a la que nos referimos se viera obligada a proliferar salvajemente como cinismo indignado cuando no se le concede su lugar en el esquema de las cosas.
La medicina arquetipal rinde homenaje al hermano de Apolo, Mercurio (o Hermes), un dios mucho menos simétrico y saludable. Mercurio se encarga de que todo esté conectado con todo lo demás, para que el cosmos siga siendo un sistema cerrado. Practica la magia y posee ingenio, algo que no puede decirse de Apolo. Su sonrisa es arcaica. Mientras que lo apolíneo ha seguido siendo dominante y sus características se han conservado a lo largo de los siglos en un mundo cristiano de luz y oscuridad, Mercurio ha llevado una existencia más bien apócrifa y secreta. Encuentra veneración entre las subculturas, entre las que, por ejemplo, se encuadran en la alquimia. Así es incluso hoy en día.
Pertenece a la naturaleza de lo apolíneo que el hombre se sienta obligado a considerar su propia existencia -y el ser en general- como milagrosa. Es como si el hombre estuviera implantado con una convicción fundamental, gracias a la cual todo es capaz de parecer bueno. Esta creencia primaria se vuelve sospechosa cuando, sin ser cuestionada, se convierte en una manía, como ocurre hoy en día. Cada vez que el sol se oscurece, se sacrifican víctimas, sobre todo del corazón, como en la época de los aztecas. El valor económico de la religión de la existencia milagrosa es incontestable: crea innumerables puestos de trabajo y consume enormes cantidades de energía.
Lo que se aplica a nuestra época en su conjunto se aplica a la medicina empírica específicamente. Para la medicina empírica, un paciente enfermo es esencialmente una privatio boni, un Bien disminuido y deformado, el saqueo de algo considerado como una totalidad legítima. Al igual que toda nuestra época, la medicina empírica tiene su tarea heroica específica en la restauración de lo que falta, una tarea que persigue inquebrantablemente a pesar de las similitudes con la tarea de Sísifo. La actitud de la medicina empírica incluye una celebración a priori de -un júbilo ante- la creación, mientras que todo lo que no corresponde a la creación se separa como error y equivocación.
La medicina arquetipal no comparte esta actitud. Al servicio de un dios mercurial que posee numerosas conexiones con la muerte y el morir, la ética de la medicina arquetipal no se nutre de una celebración incuestionable. Sus características herméticas permiten que la medicina arquetipal experimente desde el principio todo el ser -y, en consecuencia, la existencia humana- como un mal necesario. Al igual que podemos asumir que las flores son lo que realmente importa y que el abono sólo sirve para favorecer la floración o que la putrefacción y el deterioro no son más que una decepción inevitable, también podemos considerar el propio abono como algo primario, aquello de lo que brotan las maravillas. Mientras que una posición de júbilo primario debe ser necesariamente apoyada con todo tipo de persistencia, trucos, mentiras, etc., para que su volumen no disminuya, la medicina arquetipal experimenta muchas cosas como resultado de la gracia.
En contraste con la medicina empírica, que consciente o inconscientemente reverencia toda la vida y con ello la existencia humana, la medicina arquetipal resuena con burla. Reina una blasfemia y un agravio narcisista. En la medicina arquetipal, ni la enfermedad ni la muerte son un error de la Naturaleza, sino una negligencia aparentemente inevitable y casi criminal. Si nuestra forma de vida, un híbrido de deseo y tormento, era todo lo que la Naturaleza podía permitir que proliferara a partir de lo inorgánico, la Naturaleza bien podría haber dejado las cosas como están. En consecuencia, la medicina arquetipal es algo vengativa, se alía con el Diablo y arriesga su destino. Podríamos designar tal fundamento ético como morboso o morbista. El morbismo, por su parte, sería la teoría de que toda la vida, especialmente la humana, existe sólo como enfermedad o como salud en conjunción con la enfermedad. Esta teoría no es en absoluto nueva: resuena con tonos medievales y románticos, audibles para un tipo de individuo caracterizado lógicamente como morbidezza.
Para promover una mejor comprensión de lo que podría ser la medicina arquetipal, se la ha presentado como si se tratara de algo claro, algo distinto en la práctica cotidiana de la medicina empírica. La impresión es engañosa. Ni las dos formas de medicina pueden separarse completamente ni hay médicos que practiquen exclusivamente una u otra. En realidad, la diferencia es mucho más una cuestión de tendencias respectivas en las que existe la más amplia variación.
1 La raíz indogermánica del habla es pers, que significa «resonancia». El habla en este sentido se convierte, por así decirlo, en la resonancia de la existencia física.