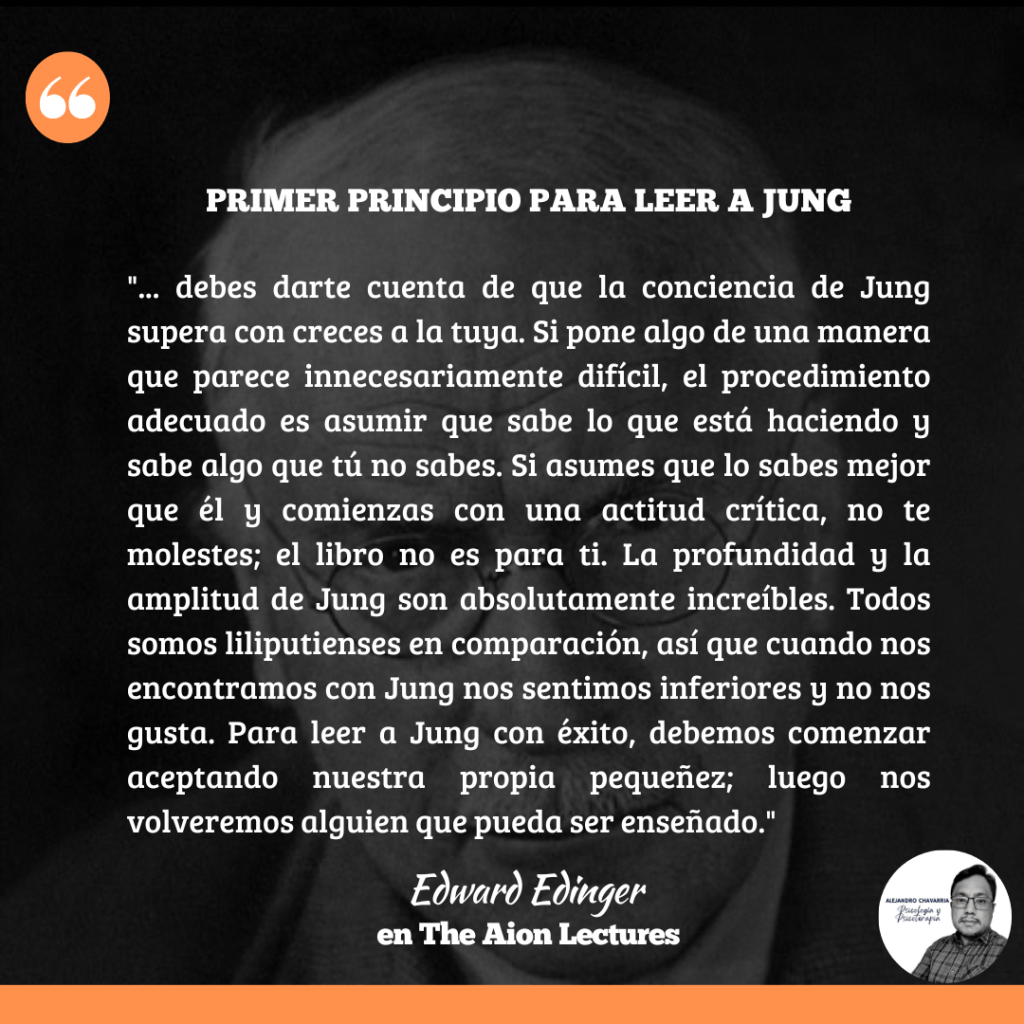En The Aion Lectures, Edward Edinger propuso tres preceptos para leer la obra de Jung. El primero de ellos dice:
“… debes darte cuenta de que la conciencia de Jung supera con creces a la tuya. Si pone algo de una manera que parece innecesariamente difícil, el procedimiento adecuado es asumir que sabe lo que está haciendo y sabe algo que tú no sabes. Si asumes que lo sabes mejor que él y comienzas con una actitud crítica, no te molestes; el libro no es para ti. La profundidad y la amplitud de Jung son absolutamente increíbles. Todos somos liliputienses en comparación, así que cuando nos encontramos con Jung nos sentimos inferiores y no nos gusta. Para leer a Jung con éxito, debemos comenzar aceptando nuestra propia pequeñez; luego nos volveremos alguien que pueda ser enseñado.”
Este consejo, que en principio podría confundirse con una forma obcecada de devoción, encierra una enseñanza más profunda: leer requiere humildad. No una humildad moral, sino intelectual. En toda obra genuina habita una vastedad que desborda la comprensión ordinaria. La lectura auténtica implica despojarse de la pretensión de saber, aceptar que el pensamiento del otro no constituye un territorio que deba conquistarse. El lector se convierte en huésped en una casa ajena, y solo puede permanecer si aprende a callar y a escuchar atentamente a su anfitrión.
Leer de este modo significa abrirse al misterio de lo no pensado en el texto. Participar del cuerpo y del espíritu del tema presente. Cada libro y cada línea de esa obra son una presencia viva que exige silencio antes de ser comprendida. En ese mutismo el yo se reduce para hacer espacio al pensamiento que llega. Así como el alma se aquieta antes de soñar, la mente debe serenarse antes de atender al texto. La lectura languidece ante el poder del juicio; requiere, en cambio, la hospitalidad del pensamiento receptivo y atento.
En la práctica contemporánea, la lectura “crítica” adopta con frecuencia la forma de una defensa. Muchos se aproximan al texto para protegerse de él, para reafirmar lo que ya sabían y evadir aquello que pudiera confrontar sus propias contradicciones. Así, la lectura se vuelve territorio de defensa donde se dirimen opiniones, donde el lector busca imponerse sobre el autor y demostrar su dominio. El texto deviene espejo que devuelve, como a Narciso, su propia imagen. En esa imagen el pensamiento se clausura y se impide toda transformación interior.
Esa actitud puede observarse en diversas aproximaciones a la obra de Wolfgang Giegerich o a la de James Hillman. En ocasiones, ciertos intérpretes junguianos proyectan sobre sus textos esquemas ajenos a su pensamiento, interpretando sus argumentos a través de categorías que no les pertenecen. El resultado es una lectura que no ve, una comprensión que no escucha. Lo mismo sucede con Jung cuando se le reduce a fórmulas prefabricadas o a citas fuera de contexto. En lugar de ser leído, se le utiliza como confirmación de lo ya conocido. Cada autor funda un mundo nuevo, y para adentrarse en él es necesario renunciar a la comodidad del propio.
Toda lectura defensiva constituye un intento de no ser transformado. En el fondo, persiste el temor ante lo que un pensamiento vivo puede provocar. Abrirse verdaderamente al libro implica aceptar una pérdida: la del saber anterior, la del suelo estable que sostenía la mirada. Toda comprensión profunda exige una cierta herida, un temblor interior que deja expuesto al sujeto. Ninguna auténtica comprensión ocurre sin este despojo. Comprender significa dejarse mover, permitir que algo más grande piense a través del alma.
La resistencia a la lectura transformadora suele provenir del deseo de dominar la obra antes de entrar en ella. El lector técnico o ilustrado, armado de conceptos, se enfrenta al texto con la intención de poseerlo. Pero el libro no se deja conquistar; solo se revela a quien lo atiende. Jung recomendaba estudiar todo y luego olvidarlo frente al paciente. Lo mismo vale para la lectura: aprender de todo, y después olvidar lo aprendido ante el libro abierto. Solo así es posible ser enseñado, y no repetir lo sabido, sino dejarse habitar por lo que el texto trae consigo.
El acto de leer no consiste en acumular conocimientos. La lectura auténtica permite que el pensamiento del autor atraviese la conciencia. En ese tránsito se reordena algo en la interioridad anímica. La comprensión no surge como conquista del intelecto, sino como transformación interior producto de la paciencia y del trabajo del daimon. Toda lectura verdadera modifica el tono vital. Pensar, cuando es verdadero, es dejar que algo piense a través del alma. En este sentido, la lectura se asemeja a la psicoterapia: ambas son experiencias donde una voz ajena conduce hacia un territorio desconocido y, sin embargo, propio.
Sonu Shamdasani recuerda que Jung, al revisar un texto de Adler, escribió haber aprendido mucho de él, a pesar de disentir profundamente de sus conceptos. Para Jung, el lector competente debía acercarse al libro con la sensación de que quizá se había equivocado hasta ese momento, y que ahora alguien le mostraría cómo percibir las cosas de otra manera. Esa disposición no constituye un gesto de modestia, sino una forma de inteligencia. Solo quien se permite el error puede dar paso a la comprensión.
Jung consideraba que el pensamiento se renueva cuando se expone a su límite. La lectura, entendida en este sentido, no es una defensa del yo, es un ejercicio de transformación. Cada libro que incomoda es una posibilidad de nacer nuevamente siendo otro. La idea que no se deja alterar se marchita, se convierte en doctrina o en sistema. En la medida en que el pensamiento se entrega, su muerte se transforma en fecundidad. Lo que se deja herir da lugar a lo nuevo, y en esa herida se insinúa el deseo. Leer con el alma abierta implica permitir esa herida sangrante: un roce con lo que excede las categorías conocidas, una experiencia de desnudez intelectual.
Todo pensamiento vivo contiene una energía erótica, un impulso hacia el otro que busca unión sin apropiación. La escucha de lo escrito es un acto erótico en ese sentido: el lector, libre del impulso de posesión, se deja fecundar por el texto. Un libro no se analiza como un objeto, se padece como una presencia. Jung afirmaba que un fenómeno debía contemplarse con el mismo asombro con que se observa una montaña o un río. La mente se inclina ante lo que la sobrepasa, y en esa inclinación nace la comprensión.
Giegerich mencionaba: “En mis ratos libres de lectura, sólo he leído libros que no entendía […] cuando leo aquellos libros difíciles, albergo dentro lo no entendido y vivo con ello, quedo preñado por ello, con frecuencia por muchos años, hasta que acaso, después de un largo tiempo, su significado se abre él mismo hacia mí por su propio acuerdo.“ Esta observación sugiere que la angustia del lector por entender debe también ser puesta en su lugar. No importa lo que el individuo comprenda; algo en él comprenderá mejor que él mismo.
Leer a Jung, a Giegerich o a Hillman requiere esa apertura interior. Cada uno representa un paisaje distinto del alma, con su propia geografía simbólica. Entrar en sus obras equivale a internarse en un bosque virgen donde nada puede darse por supuesto. Cuando se avanza con mapas prestados, los ojos permanecen ciegos y el corazón sordo ante la novedad. La lectura exige el gozo de la desorientación, el abandono del camino trazado. Pensar es meditar desde lo salvaje.
El bosque no solo es metáfora del texto, sino del alma que se interna en él. Quien se atreve a entrar debe aceptar perderse. Perderse en ese bosque es permitir que el camino mismo piense. Todo extravío es, en realidad, un modo de orientación que no pertenece al yo, sino al alma que busca su propia voz entre los árboles. Cada árbol es un pensamiento que despoja de una certeza, cada sombra una imagen que obliga a mirar de otro modo. Así se lee: sin mapa, sin destino, guiado por la intuición de que algo en esa espesura llama desde lo más hondo. Esa voz procede de lo no pensado que habita la idea contemplada, y solo la idea misma puede recibir su mensaje.
La lectura, como el amar y el hacer psicoterapia, exigen la misma disposición interior. En los tres casos, la conciencia se abre a lo desconocido, se deja afectar y aprende sin saber qué será aprendido. Lo esencial consiste en alejarse de la pretensión de dominio para favorecer la permeabilidad y el rapto del fenómeno. Lo que se comprende deja una huella lenta que madura con el tiempo y transforma la vida entera en algo que nadie podría prever.
Hillman y Giegerich amaron el legado de Jung y se entregaron a la ardua tarea de continuarlo pensando. No lo repitieron, lo elaboraron. Pensaron con la fidelidad que solo posee quien se atreve a traicionar la forma externa para preservar el alma de lo recibido. Así se lee: con amor, con respeto y con la valentía de dejarse transformar. Dar cabida al libro, finalmente, es dejarse tocar por lo que todavía no ha sido pensado, una entrega silenciosa a la voz ajena: el gesto silencioso con que el alma reconoce su propio pensamiento naciendo en otro.