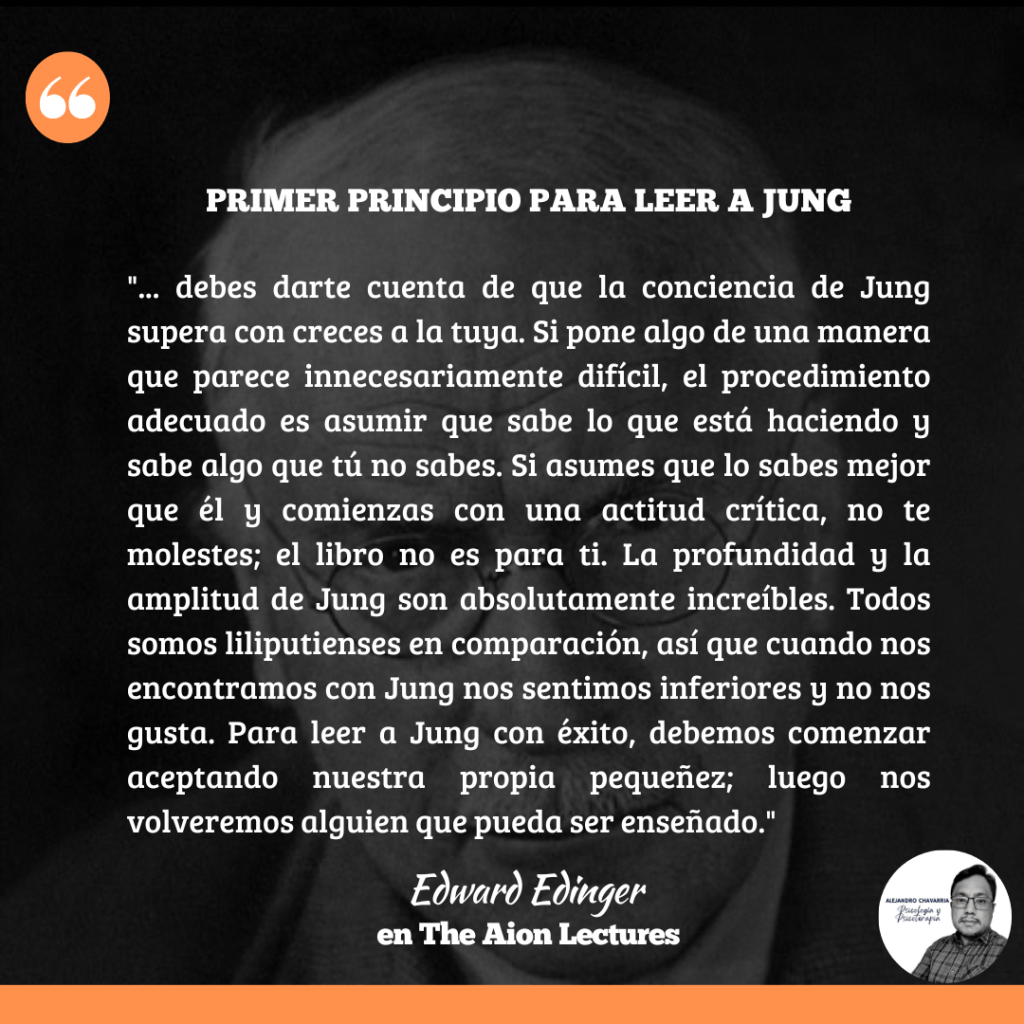La lectura, el acto de leer, es uno de esos temas que han ido mistificándose a través de las generaciones. Los preconizadores de su importancia, han creado un aura sacra alrededor del verbo en cuestión, lo han convertido en imperativo, en una suerte de pharmakon en contra de la ignorancia y el atraso social, del racismo, de la injusticia y de todo lo que al final de cuentas es un rasgo humano de polaridad.
Pero en este gesto apologético se ha perdido el valor esencial de algo que no está hecho para ser adorado, sino para ser transgredido con el rótulo mendaz de la experiencia y de la reflexión, contaminado con la voz de quien descubre en lo escrito algo sin sustancia y que sólo la adquiere al ser despojado de su forma concreta y estática.
Leer es algo diferente a tantas otras actividades del genero humano, ya señalaba Borges que los libros son una extensión de la imaginación y de la memoria, procesos que forman la identidad y que permiten construir la cultura y con ello la civilización. Pero en esta misma tarea no siempre el acto conlleva la esencia del mismo acto, es decir, leer no es igual a comprender lo leído, esto se observa demasiadas veces en los sistemas educativos, en donde los textos se vuelven simples trámites para ascender de grado, se objetivan los discursos y se convierten en letra muerta que nadie vivifica pues cumplen un fin meramente técnico, su meta yace fuera de sí mismos.
Por sí misma, la lectura no es una actividad noble, ni mejora en algún sentido al que la practica, al contrario, como toda labor pasiva multiplica la miseria de quien la ejerce. Se tiene la creencia equivocada de que leer es benéfico para el espíritu y que hacerlo en demasía es proporcionalmente provechoso para las personas, pero tal quehacer es un espejo roto del sujeto lector que, la mayoría de las veces, sirve para justificar socialmente sus vicios.
Decía Cioran: “Cuando leo, tengo la impresión de «hacer» algo, de justificarme ante la sociedad, de tener un empleo, de escapar a la vergüenza de ser un ocioso… un hombre inútil e inutilizable.” Es en esta tensión donde la lectura tiene su nicho, entre la utilidad y lo inútil. Los preconizadores de la lectura exaltan el acto como si fuera en sí mismo importante, pero leer puede servir para muchos fines, como un espectáculo, por ejemplo, como la implantación de un ethos inadvertido o como un síntoma neurótico.
De tal manera, se puede notar que en leer no es importante, por más que esto incomode a los discursos propagandísticos del beneficio de la lectura, pues la misma se constituye como una ocupación vacua que quizás puede ser aprovechada para los fines que se propone siempre y cuando se cumpla un solo requisito: que quien lea no sea el individuo, sino que sea el alma quien se lee a sí misma a través del sujeto.
Leer es tan banal como cualquier otro oficio, si el lector permanece indemne después de hacerlo y como cualquier otra vía de conocimiento no es una senda que todos puedan recorrer. Por eso las estrategias de fomento y animación a la lectura, que se presentan como una panacea en el ámbito educativo, están destinadas a fracasar, ya que generalizan un destino que, realmente, elige a su portador y que lo sacrifica a tal rito. El acto numinoso de leer subvierte las normas de la moral educativa.
Por lo tanto la lectura es una pérdida de tiempo si ésta no destruye a su lector, si no lo obliga a confrontarse con la parte oscura de su existencia y éste no es sacrificado en la búsqueda de la comprensión. Pues el entendimiento de un texto no ocurre en la persona que lee, sino en el daimon que se escucha a través de esa lectura y es él quien guarda las palabras en la oscuridad de su corazón. Lo importante no es el solo el afán atender una narrativa, sino que sea el Otro quien preste atención a través de la propia lectura.
La vacuidad del hecho, sin embargo, no lo demerita, sino al contrario permite que sea su propia necesidad la que se imponga, como una hoja de papel de la que puede surgir el universo entero. Es entonces que es posible entender al individuo como un texto, al sujeto como el lector de sí y a la lectura como la continua relación del logos del alma consigo misma. En este tenor, lo importante no es cuanto se lea, ni a que autores o sobre que temas, sino que al leer el hombre se permita ser leído por el texto.
Desde la posición de una lectura del alma, leer cientos de libros o unos cuantos no es importante, porque el libro, y su contenido, no es sino un objeto en el que la misma alma cobra vida, siempre y cuando quien lea sea el animus que se cierna sobre la desgarradura, lo cual es fructífero únicamente si el pensamiento latente en la obra es capaz de ponerse frente a sí y estar a la altura de su dialéctica interna, todo esto a pesar del lector mismo.