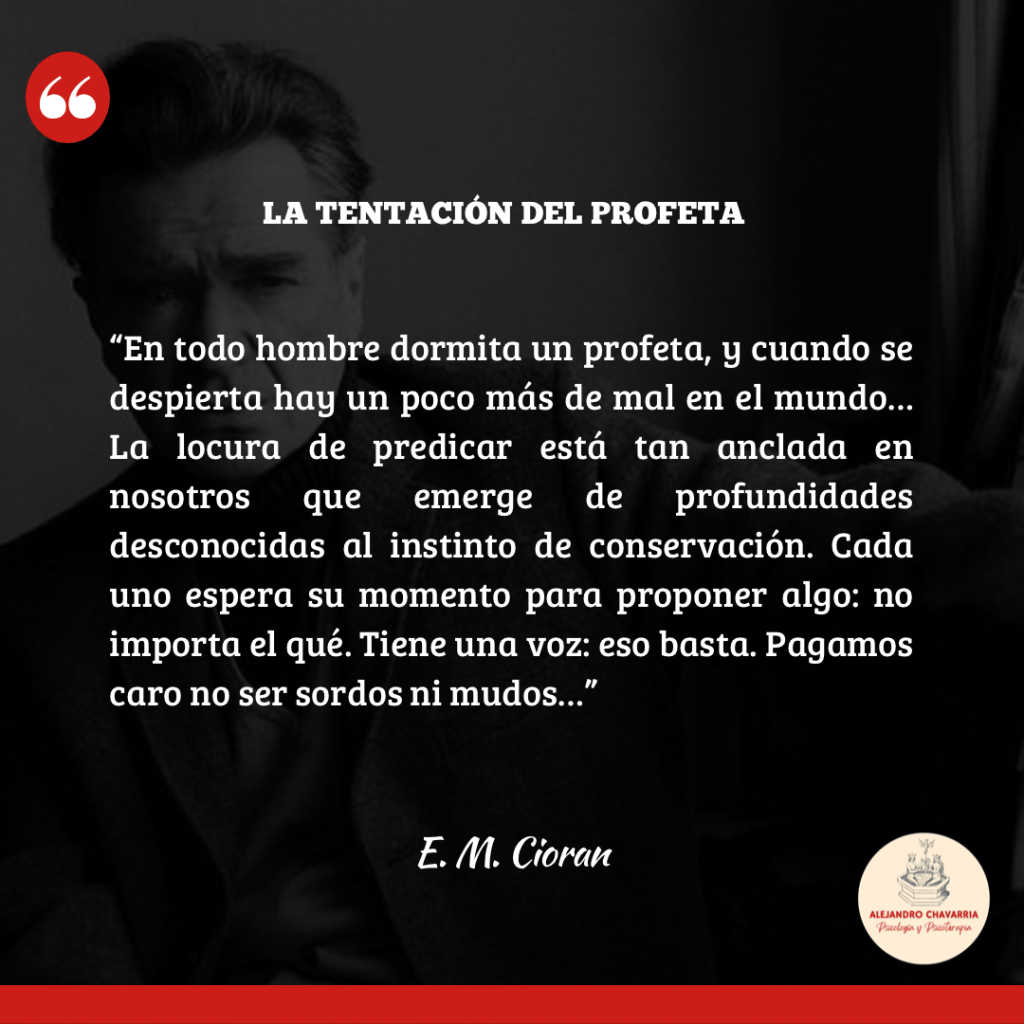Carl G. Jung hacía notar que uno de los riesgos al explorar los procesos psíquicos era la posibilidad de que el psicólogo se identificara con ellos, es decir, que en su viaje en la exploración de los contenidos colectivos se dejará invadir por los mismos, de tal manera que se erigiera como el portador de la verdad de la época y el conocedor de los misterios del inconsciente. Dicha situación encuentra su asiento en la necesidad egóica por ser una presencia vital en el medio de los sucesos y poder ser dotado de un monto exagerado de importancia personal.
El psicoterapeuta debe guardarse del peligro que representa la mentalidad del profeta, pues en el consultorio es muy sencillo caer bajo la impresión de que lo que se dice es dicho por el individuo, de que es el terapeuta quien conoce las vías por las cuales poder comunicarse con los símbolos y enseñarle al paciente como debería vivir su vida psíquica para poder alcanzar los objetivos de su propia alma. El psicólogo, desde esta óptica, se apropia indebidamente del papel del psicopompo que guía al paciente por su tránsito en el inframundo y éste último, a su vez, corre el riesgo de encarnar otra forma de posesión de los contenidos colectivos, el del discípulo.
Pero el psicoterapeuta transita por la senda de un misterio que se abre siempre y nuevamente ante cada sesión. Él no es un experto, ni un sanador, ni mucho menos un profeta, sino un escucha atento del diálogo profundo que ocurre en los diversos planos narrativos de la consulta; su tiempo es el presente y su trabajo es permanecer ahí donde los pacientes tratan, bajo muchos medios, de escapar, por ello tampoco puede huir al futuro, a la prognosis dado que pasado y futuro están contenidos en el vaso hermético del momento presente del tiempo terapéutico.